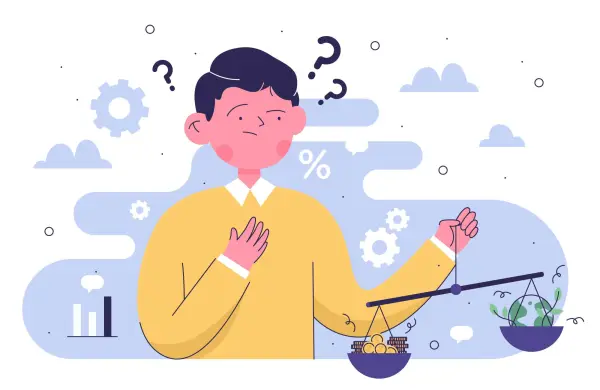En un mundo que arde y se inunda al mismo tiempo, el cambio climático ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en una realidad que transforma vidas, economías y decisiones políticas. En los últimos años hemos sido testigos de olas de calor abrasadoras, incendios forestales sin precedentes, lluvias torrenciales en zonas secas y sequías en antiguas tierras fértiles. La biodiversidad, que antes parecía infinita, desaparece a un ritmo alarmante. Los suelos se agotan, las fuentes de agua dulce se reducen y la producción alimentaria global se tambalea.
Esta no es simplemente una crisis ambiental. Es una crisis civilizatoria.
En este contexto, emergen con fuerza conceptos antes ignorados por las estructuras económicas tradicionales: los servicios ambientales y los mercados ecosistémicos. Estos permiten asignar valor monetario a funciones esenciales de la naturaleza como la captura de carbono, la filtración de agua, la polinización de cultivos o la regulación del clima. Es decir, a todo aquello que hemos recibido gratuitamente y que hoy reconocemos como indispensable para la vida y la economía.
Uno de los mecanismos más prometedores en este nuevo paradigma es el de los bonos de carbono, biodiversidad, agua, energía y agricultura regenerativa. Estos instrumentos permiten a empresas o países compensar sus impactos ambientales -especialmente las emisiones de gases de efecto invernadero- financiando proyectos que capturan carbono o protegen ecosistemas, como la reforestación o la restauración de manglares. En 2023, según datos del Banco Mundial, los mercados regulados y voluntarios de servicios ecosistémicos movilizaron más de 125.000 millones de dólares a nivel global. Esto no es una tendencia: es el nacimiento de una nueva economía basada en la naturaleza.
Y sin embargo, Ecuador está fuera de ella.
A pesar de ser el país más biodiverso por metro cuadrado del planeta, con 91 ecosistemas, tres gigatoneladas de carbono almacenadas bajo tierra, una hidrografía excepcional, cuatro regiones naturales diferenciadas y una profunda riqueza cultural, Ecuador es uno de los pocos países en el mundo que no participa en el mercado voluntario de carbono. Está ausente junto a naciones devastadas por conflictos o crisis extremas como Haití, Yemen, Corea del Norte, Afganistán, Siria y Libia. Una compañía preocupante.
El costo de esta exclusión es monumental: más de USD 2.000 millones perdidos cada año, equivalentes al 1,5% del PIB nacional. Pero también es una pérdida de oportunidad social: la posibilidad de crear decenas de miles de empleos verdes en zonas rurales y urbanas. Hablamos de técnicos forestales, ingenieros ambientales, operadores satelitales, científicos, comunidades indígenas capacitadas, agricultores regenerativos, jóvenes que podrían quedarse en su tierra y liderar la bioeconomía del siglo XXI.
¿Por qué estamos fuera? Las causas son múltiples: vacíos legales, ausencia de una política nacional clara, falta de articulación entre sectores públicos y privados, y, sobre todo, miedo al descrédito internacional. Porque entrar a estos mercados exige estándares altísimos: transparencia, trazabilidad y credibilidad total. No se puede improvisar. Un país que cometa errores en este terreno -inflando cifras, duplicando proyectos, excluyendo comunidades locales o fingiendo impactos ambientales- corre el riesgo de que sus bonos sean etiquetados como basura.
El llamado greenwashing -la simulación cosmética de sostenibilidad sin contenido real- es el enemigo número uno de la confianza. Y sin confianza, no hay inversionistas, ni contratos, ni ingresos.
Pero Ecuador tiene una nueva oportunidad. No solo para participar en esta economía, sino para liderarla con ciencia, ética e innovación. Para eso, se necesita una arquitectura nacional sólida: un registro público digital de proyectos, sistemas de monitoreo satelital verificables por terceros, gobernanza multiactoral, auditorías independientes y plena inclusión de las comunidades custodias del territorio. Un verdadero ecosistema de confianza.
Como científico y ecuatoriano, sé que si no monetizamos la naturaleza con integridad, otros lo harán sin escrúpulos. El planeta está dispuesto a pagar por conservar. Y Ecuador tiene lo que el mundo necesita.
Estamos frente a una elección histórica: podemos seguir perdiendo miles de millones de dólares por no imprimir nuestra moneda verde, o convertirnos en una potencia ecosistémica del siglo XXI.
Porque conservación sin financiación es solo conversación. (O)