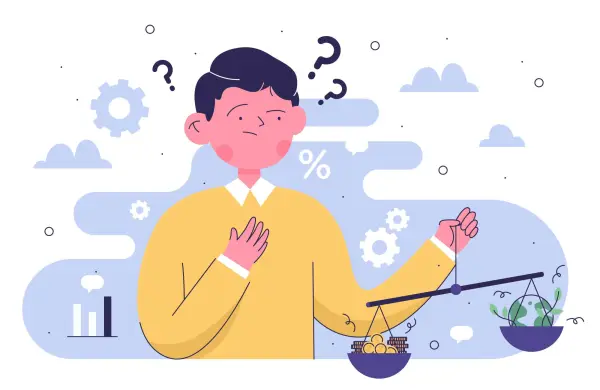Hace poco recibí un mensaje en el grupo de WhatsApp que compartimos con docentes, padres y estudiantes del Escritorio de Einstein, el proyecto educativo que me ha permitido acompañar a jóvenes y familias en Latinoamérica. El mensaje venía de Gladys Torres, una extraordinaria docente de un colegio de Quito, cuya historia me recordó dónde reside el verdadero poder de educar. Gladys me relataba cómo, a través de la creatividad y la empatía, había logrado que sus estudiantes —algunos con dificultades para el aprendizaje de las matemáticas y otros con neurodivergencias— encontraran confianza en sí mismos. No hablaba solo de teorías ni de metodologías innovadoras. Hablaba de gestos simples: cambiar el enfoque, escuchar con atención, acompañar sin juzgar. "Ellos no solo aprenden matemáticas", me dijo, "aprenden a creer que pueden de manera solidaria".
Esa frase me hizo pensar que el poder, en su forma más pura, no consiste en dominar, sino en ayudar a otros a descubrir su propia fuerza. Y es ahí donde la educación, cuando se ejerce con propósito, se convierte en el acto más poderoso que existe. Pocas veces nos detenemos a pensar en el propósito del poder. Lo buscamos, lo tememos o lo admiramos, pero rara vez lo comprendemos. En la escuela, en la familia o en la empresa, el poder aparece como una sombra constante: quien decide, quien influye, quien dirige. Sin embargo, el verdadero valor no está en tenerlo, sino en saber cuándo usarlo y cuándo dejar que otros lo ejerzan.
Ahora que en América Latina vivimos procesos electorales casi permanentes, en los que distintos liderazgos buscan apoyo para alcanzar o conservar el poder, la coyuntura no puede ser más oportuna para detenernos a reflexionar en las razones del poder. ¿Por qué lo queremos? ¿Para qué lo necesitamos? Y sobre todo, ¿qué hacemos con él una vez que lo tenemos? Estas preguntas, que atraviesan la política, también interpelan a la educación, porque la forma en que enseñamos a los jóvenes a entender el poder determinará el tipo de sociedad que construiremos.
La filósofa política Hannah Arendt, en La condición humana (1958), explicó que el poder no pertenece a los individuos sino a las relaciones humanas. Es un fenómeno que surge "cuando las personas actúan juntas". Esa idea, tan simple como profunda, desmonta la noción tradicional de autoridad y nos recuerda que el poder auténtico se sostiene en la cooperación, no en la imposición. Desde esa mirada, educar a las nuevas generaciones implica enseñar a elegir bien. No solo entre opciones profesionales, sino entre modos de ejercer influencia: cuándo liderar y cuándo acompañar; cuándo hablar y cuándo escuchar. En un mundo que premia la visibilidad y la inmediatez, el poder bien ejercido consiste en esperar, en sostener y en servir.
La urgencia es real. En América Latina, tres de cada cuatro estudiantes no logran las competencias mínimas en matemáticas, y más de la mitad carecen de habilidades básicas de lectura (UNESCO, 2023). Esa brecha no solo refleja desigualdades estructurales, sino que limita el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía, las bases mismas de un liderazgo consciente. En la práctica, esas cifras muestran que el poder educativo se diluye cuando se desconecta de la realidad emocional y cognitiva de quienes aprenden.
A lo largo de mi trayectoria he comprobado que se confunden, con frecuencia, las nociones de poder, autoridad y liderazgo. Dirigir es administrar recursos y mantener el orden; liderar es inspirar y dar sentido. Uno impone; el otro convoca. En la educación —y en la vida— necesitamos menos jefes y más guías. No líderes carismáticos que buscan aprobación, sino líderes humanos que enseñan con el ejemplo, que acompañan procesos y no solo resultados.
El pedagogo brasileño Paulo Freire sostenía que educar es siempre un acto político: quien enseña, influye; quien influye, ejerce poder. Pero ese poder puede ser liberador o domesticador, según la intención que lo guíe. Su Pedagogía del oprimido (1970) nos recuerda que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las condiciones para que el otro construya su propio saber. Desde esa perspectiva, el poder no se demuestra en la autoridad de quien enseña, sino en la autonomía que logra despertar en quien aprende.
A ello se suma un desafío que persiste: solo el 57 % de los países de América Latina cuentan con marcos educativos que integran efectivamente la inclusión de todos los grupos marginados (Education Profiles, 2024). Donde falta inclusión, el poder se vuelve privilegio; donde hay exclusión, el liderazgo pierde sentido. La educación no puede ser un espacio de imposición ni de desigualdad, sino un territorio de encuentro y desarrollo compartido.
El poder solo tiene sentido cuando transforma. No cuando controla, sino cuando libera. No cuando impone, sino cuando inspira. Por eso, la educación es uno de los espacios donde más claramente se pone a prueba la ética del poder: quien enseña, influye; y quien influye, tiene responsabilidad. Gladys, sin proponérselo, ejerce ese poder todos los días. En silencio, con creatividad y ternura, logra que estudiantes que dudaban de sí mismos se reconozcan capaces. Ella no lidera desde la jerarquía, sino desde la confianza. Y ahí reside la esencia del poder: no en mandar, sino en servir; no en destacar, sino en hacer que otros florezcan.
El mayor desafío de la educación latinoamericana no está solo en la falta de recursos, sino en la ausencia de modelos de poder sabio y humano. Porque el poder mal entendido genera miedo o sumisión, pero el poder bien ejercido despierta propósito y pertenencia. Cuando una maestra logra que un niño levante la mano con seguridad; cuando una familia elige educar desde el diálogo y no desde la imposición; cuando un joven decide liderar un cambio por convicción y no por aplauso, ahí el poder encuentra su propósito más noble.
El verdadero poder no se mide en títulos, cifras o jerarquías. Se mide en vidas tocadas, en mentes despertadas, en futuros posibles. Y si la educación logra transmitir eso —a los niños, a los jóvenes, a las familias—, entonces habremos entendido, por fin, para qué sirve el poder.
El poder, como entendía Arendt, no es una posesión sino una relación. Y como enseñó Freire, educar es el acto más alto de confianza en el ser humano. Quizás por eso, cuando un maestro, un padre o un líder logra que alguien crea en sí mismo, ejerce el tipo de poder más raro y más necesario de todos: el poder de transformar sin dominar. (O)