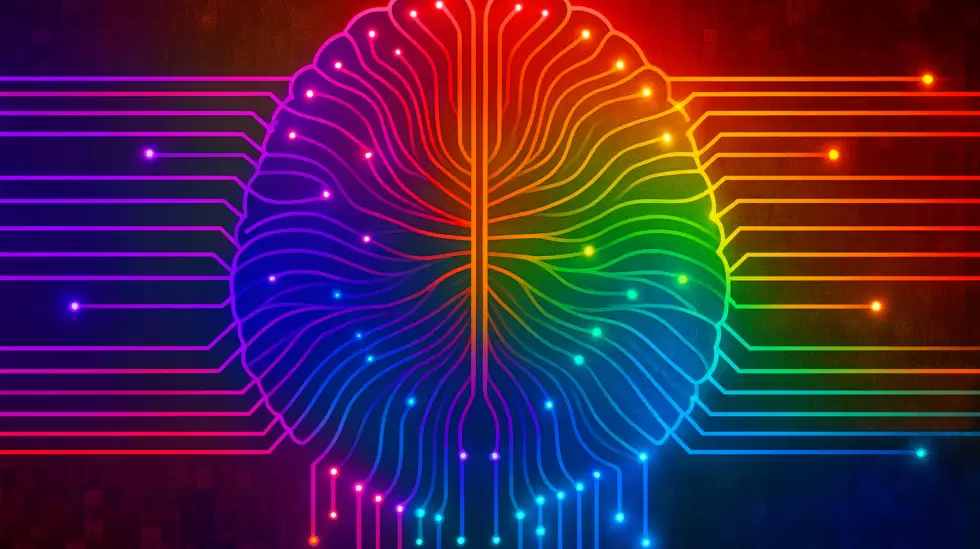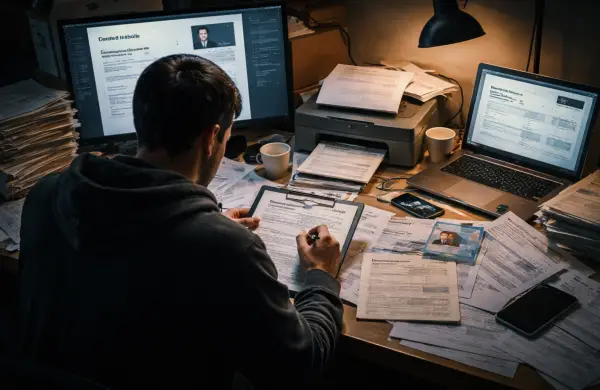Durante décadas, los científicos buscaron construir dispositivos electrónicos que imiten el comportamiento del cerebro. A esa idea se la conoce como computación neuromórfica, y consiste en diseñar chips que reproduzcan el modo en que las neuronas se activan y conectan, en lugar de depender de los procesadores tradicionales. La promesa es grande: computadoras que piensen más como nosotros, pero con un consumo de energía mucho menor. El problema es que las neuronas artificiales no se comunican con los mismos niveles de voltaje que las reales, lo que limita su funcionamiento.
Un equipo de la Universidad de Massachusetts Amherst podría haber resuelto ese obstáculo. Sus neuronas artificiales ahora se activan dentro del mismo rango de voltaje que las células vivas y utilizan solo picojulios de energía por impulso. Los resultados, publicados en Nature Communications, muestran que el silicio y la biología, por fin, pueden hablar el mismo lenguaje eléctrico.
Nanocables microbianos contra el silicio
El corazón del dispositivo desarrollado por la UMass es un memristor, un componente capaz de "recordar" estados eléctricos. En vez de usar silicio, el equipo lo fabricó con nanocables de proteínas extraídas de una bacteria llamada Geobacter sulfurreducens. Estos nanocables transportan cargas de forma natural a bajos voltajes.
El camino que tomó la Universidad de Massachusetts Amherst es muy distinto al que siguen los gigantes tecnológicos. El chip Loihi, de Intel, y el TrueNorth, de IBM, son plataformas neuromórficas hechas completamente con silicio. Simulan neuronas con miles de transistores, aunque todavía se activan con voltajes mucho más altos que los biológicos. UMass encontró un atajo.
La pieza clave apareció hace dos años, cuando el estudiante de posgrado Shuai Fu conectó el memristor de nanocables a un circuito RC simple, que replica la manera en que las neuronas reales se cargan y descargan.
"En ese momento, no teníamos mucha idea de cómo podríamos usar eso para construir una neurona artificial", recuerda Jun Yao, investigador y profesor asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática, del Instituto de Ciencias Aplicadas de la Vida en la Universidad de Massachusetts Amherst.
El resultado de este trabajo son picos de voltaje repetibles, no ráfagas aisladas. En la práctica, eso permite que una neurona artificial active a la siguiente, como sucede en el cerebro.
El diseño puede fabricarse con procesos CMOS estándar, los mismos que se usan en las plantas de producción de chips. Esa es una ventaja frente a los dispositivos cuánticos o fotónicos más exóticos, que requieren configuraciones personalizadas. De todos modos, el escalado todavía representa un desafío. Los nanocables de proteínas deben cultivarse mediante bacterias, luego purificarse y colocarse sobre los chips. El equipo de Yao ya aplicó este método en dispositivos de recolección de energía, pero su consistencia a escala industrial sigue sin estar comprobada.
En comparación, Intel e IBM pueden producir millones de neuronas de silicio con facilidad, aunque todavía no logran replicar el rango de voltaje propio de la biología. UMass dio vuelta esa ecuación: alcanzó fidelidad biológica en voltaje y consumo de energía, pero con materiales más complejos.
Energía que coincide con la biología
El dispositivo puede activarse con apenas unos pocos picojulios por impulso, un nivel muy similar al de las neuronas biológicas, que utilizan entre 0,3 y 100 picojulios. La coincidencia no es teórica, sino directa: las mediciones de voltajes y corrientes en el circuito respaldan esa afirmación.
Esa eficiencia explica por qué la computación neuromórfica despierta tanto interés en empresas como Intel, IBM y startups como BrainChip. Los cerebros operan con solo 20 vatios, mientras que un centro de datos necesita megavatios para realizar tareas comparables.
De todos modos, Yao aclara que la energía no lo es todo. "No solo importa la energía de una sola neurona artificial. También se trata de conectarlas en la red de forma similar. Aún no hemos llegado a ese punto".
A diferencia de los chips neuromórficos comerciales, que funcionan exclusivamente con señales electrónicas, las neuronas desarrolladas por UMass también pueden responder a estímulos químicos. El equipo integró sensores de sodio y dopamina en los circuitos. Los niveles de sodio aumentaron de manera constante la frecuencia de activación. La dopamina provocó un "efecto ambipolar", donde la activación subía con bajas concentraciones y bajaba con dosis más altas.
Eso es justamente lo que hace nuestra biología. Las neuronas ajustan su activación según las señales químicas. La Universidad de Massachusetts demostró que eso también puede lograrse en hardware, aunque por ahora solo con un conjunto limitado de moléculas. Para ampliar la detección, será necesario aplicar nuevos tratamientos en la superficie de los circuitos.
El grupo también logró que la neurona artificial se conecte con tejido vivo. Cuando la unieron a células cardíacas en una placa de cultivo, el dispositivo permaneció inactivo al ritmo normal de las células (0,4 Hz). Pero cuando la noradrenalina aceleró ese ritmo a 0,6 Hz, la neurona artificial se activó en sincronía.
"Actualmente, el obstáculo radica en que no tenemos la capacidad de capturar la señal neuronal de amplitud completa. Este es un desafío conocido en el campo de la biodetección", afirma Yao. La neurona artificial puede procesar esas señales, pero el cuello de botella está en los sensores que deben captarlas.
El dispositivo presenta pequeñas variaciones en su activación, del mismo modo que lo hacen las neuronas reales. Algunos investigadores ven esa aleatoriedad como una ventaja para la computación probabilística, mientras que otros la interpretan como un ruido que debe controlarse. La Universidad de Massachusetts (UMass) observó que la variabilidad disminuye a tasas de activación más altas, algo que también ocurre en la biología. Su posible utilidad en tareas de aprendizaje automático dependerá del diseño de cada sistema.
El camino que se abre
Por ahora, los usos más concretos no están en las interfaces cerebro-computadora ni en una inteligencia artificial superhumana. Apuntan a plataformas de biosensores especializadas, como el diagnóstico médico, la detección de fármacos o las pruebas de toxicidad, donde unas pocas neuronas artificiales pueden interpretar señales celulares de forma directa.
¿Qué puede pasar en los próximos 10 años?
"Diez años pueden darnos demasiadas sorpresas", explica Yao. "Hace diez años, jamás habríamos imaginado una IA como ChatGPT. Así que mantengo la gran esperanza y la convicción de que todo es posible, ¿por qué no?"
Con información de Forbes US.