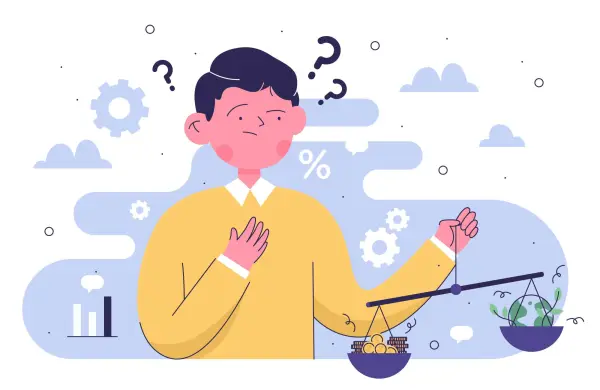¿Cuántos de nosotros hemos pasado una noche mirando las estrellas y preguntándonos qué hacemos aquí? Es una interrogante antigua, repetida con distintas palabras, pero con la misma persistencia. Cambian los siglos, los mapas y los dioses, pero la duda permanece intacta.
Lo curioso —y casi injusto— es que una parte decisiva de esa conversación universal pasó por Ecuador. No por un decreto, ni por una intención política, sino por azar geográfico: por estar atravesados por la línea que divide el mundo, por la cordillera de los Andes que lo elevan y por unas islas que lo aíslan. Esa combinación convirtió a nuestro territorio en el laboratorio natural para dos cambios de paradigma que reordenaron la mente humana: confirmar que la Tierra no es el centro del universo y entender que la vida evoluciona.
Fueron dos golpes definitivos al ego de nuestra especie.
Durante siglos, la humanidad vivió con la comodidad de sentirse el centro: la Tierra como escenario principal y el cielo como un telón inmóvil. Hasta que Copérnico deslizó una idea herética: tal vez somos nosotros quienes giramos alrededor de otro cuerpo. No hay trono; somos apenas un punto que obedece a la gravedad. Luego llegaron Tycho Brahe y Kepler, con la paciencia de contar lo incontable, y Galileo, que sostuvo el modelo heliocéntrico con método y evidencia. A la Iglesia católica no le gustó la realidad: lo juzgaron y lo obligaron a retractarse. Aun así, la tradición le atribuye una frase susurrada al final del juicio, como quien se aferra a la verdad aunque le quiten la voz: “E pur si muove” (Y, sin embargo, se mueve). El mundo sigue girando, aunque lo nieguen los tribunales.
Pero la ciencia no vive solo de intuiciones, sino de verificación. Isaac Newton propuso un universo matemático en el que la Tierra, al girar, no podía ser una esfera perfecta: debía estar achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Los Cassini defendían lo contrario. ¿Quién tenía razón? La discusión no se resolvía con retórica; había que medir el mundo en el lugar donde esa diferencia se volviera visible.
En 1735, la Misión Geodésica Francesa cruzó el Atlántico con un objetivo descomunal: medir un arco del meridiano en estas latitudes. Charles-Marie de La Condamine y su equipo se internaron en los Andes, vigilados por los marinos españoles Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Lo que debían ser meses se transformó en una década de climas extremos y tensiones políticas. El veredicto le dio la razón a Newton. Ecuador fue el escenario donde se consolidó una conclusión tan humillante como liberadora: no ocupamos el centro del universo y ni siquiera habitamos una esfera perfecta. La realidad física no depende de nuestra narrativa.
El segundo golpe vino por otro camino. La información sobre la flora y fauna que La Condamine llevó de vuelta a Europa alimentó una nueva forma de mirar la naturaleza. Alexander von Humboldt pasó por Ecuador y conectó altura, clima y biodiversidad como un sistema vivo. Sus escritos encendieron la imaginación de un joven Charles Darwin, quien llegó a las Galápagos a bordo del Beagle. Allí, en el detalle de los pinzones y las variaciones entre islas, apareció lo inevitable: la vida cambia. No por capricho, sino por presión, adaptación y tiempo. La evolución no es una opinión; es una consecuencia.
Ecuador no “inventó” estas ideas, pero ofreció el escenario donde la evidencia se volvió ineludible. Fue el sitio donde el pensamiento humano aprendió, por partida doble, a bajarse del pedestal.
Sin embargo, algunas noches, al mirar el cielo estrellado, la pregunta sigue intacta: ¿qué hacemos aquí? Tal vez la ciencia no vino a responderla, sino a ponerla en su lugar correcto: la duda no es una vergüenza, es nuestra condición. Por azar geográfico y destino histórico, en este rincón del mundo entendimos que el universo no gira a nuestro alrededor y que la vida no nos pertenece.
Y, sin embargo —como susurró Galileo—, se mueve. Y nosotros con él. (O)