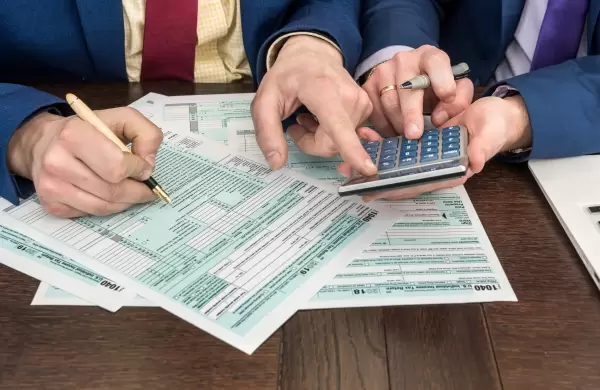Conversar se ha vuelto un ejercicio frágil. No porque hayamos perdido el interés, sino porque hemos perdido los espacios y los ritmos que lo hacían posible. La explicación más repetida es sencilla: "el algoritmo nos divide". Y, aunque es cierto que las redes sociales amplifican tensiones y emociones intensas, reducir el fenómeno a un factor tecnológico es ignorar algo más profundo: la erosión progresiva del diálogo humano, ese tejido silencioso que sostiene nuestras relaciones, nuestra convivencia y, en buena medida, nuestro proyecto de sociedad.
Según UNICEF 2024, ocho de cada diez adolescentes latinoamericanos pasan más de tres horas al día en redes sociales, y seis de cada diez reconocen que esa exposición influye directamente en su interpretación de la realidad social y política. Con semejante presencia digital, es lógico que las percepciones, las emociones y hasta las identidades de los jóvenes se vean moldeadas por plataformas que privilegian la velocidad y la reacción sobre la reflexión y la pausa.
A esto se suma una dimensión biológica que solemos ignorar. Laurence Steinberg, uno de los referentes mundiales en psicología del desarrollo, recuerda que la corteza prefrontal —la región encargada del juicio, la planificación y el autocontrol— no termina de madurar hasta los 25 años. En un ecosistema gobernado por la inmediatez, los jóvenes quedan expuestos a narrativas que premian la impulsividad y castigan la complejidad. La vulnerabilidad no es moral; es neurocognitiva.
Pero incluso reconociendo este factor, responsabilizar exclusivamente a la tecnología empobrece el análisis. La politóloga Lilliana Mason ha demostrado que la "polarización afectiva" —esa que convierte al otro en una amenaza antes que en un interlocutor— se intensifica cuando las comunidades pierden sus espacios de encuentro y conversación honesta. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo. El informe Juventud 2024 del INJUVE revela que uno de cada tres jóvenes en España se siente solo con frecuencia, y que más del 40 por ciento quisiera hablar más con su familia sobre asuntos importantes. No estamos ante un problema ideológico; estamos ante un déficit de vínculos.
La educación, por su parte, sigue atrapada en la transmisión de contenidos, mientras descuida las habilidades socioemocionales indispensables para navegar sociedades fragmentadas: empatía, escucha, flexibilidad cognitiva, pensamiento matizado. Gordon Allport demostró hace décadas que el contacto significativo con personas diferentes reduce prejuicios y hostilidad. Hoy contamos con evidencia sólida para afirmarlo: donde se cultiva la convivencia real, disminuye la polarización; donde se pierde, los extremos ocupan el vacío.
El impacto llega también al mundo del emprendimiento. La Organización Internacional del Trabajo señala que la percepción de inseguridad entre jóvenes latinoamericanos que desean emprender ha aumentado un 35 por ciento. No es solo un dato laboral: en ambientes polarizados, la creatividad se contrae, la confianza se deteriora y la colaboración —motor del emprendimiento— se vuelve difícil. La innovación necesita diálogo; el diálogo necesita vínculos; y los vínculos necesitan tiempo, presencia y humanidad.
Por eso urge cuestionar nuestras formas rígidas de pensar. No se trata de renunciar a las convicciones, sino de recuperar la capacidad de reconocer matices, aceptar la ambigüedad y escuchar razones distintas sin sentir que nuestra identidad está en juego. La madurez —personal y colectiva— no se mide en certezas, sino en la amplitud de mirada.
Lograrlo implica volver a prácticas simples, casi obvias, pero hoy profundamente transformadoras: cenas sin pantallas; conversaciones sin interrupciones; relatos personales en lugar de consignas; encuentros intergeneracionales donde la palabra circule sin jerarquías; hábitos de autocuidado emocional que bajen la intensidad interna y abran espacio para escuchar de verdad. La convivencia democrática se construye con gestos así de concretos.
Aquí llegamos al punto esencial: la polarización retrocede cuando recuperamos el acto humano de mirarnos a los ojos. Cuando un adolescente siente que puede contar algo sin miedo al juicio. Cuando un padre o una madre escucha antes de responder. Cuando un docente abre un espacio seguro para el diálogo. Cuando una familia decide, incluso con cansancio acumulado, compartir una comida sin que la tecnología interrumpa la posibilidad de encuentro.
Los jóvenes no necesitan más estímulos ni más ruido. Necesitan presencia. Necesitan adultos que sepan estar, que sepan escuchar, que modelen calma y que enseñen —con su propio ejemplo— que la convivencia se teje palabra a palabra.
Y quizás este fin de año sea una oportunidad. Entre compras, promociones y fotografías que buscan mostrar "buenas acciones", podríamos atrevernos a algo más humano y honesto. Menos imágenes que intentan compensar con regalos o caramelos lo que solo puede nacer del afecto verdadero, y más diálogos reales que broten de un amor profundo y de una presencia genuina. Porque esos gestos —quietos, íntimos, auténticos— tienen un impacto que ninguna red social puede replicar.
Al final, no todo es culpa del algoritmo. Lo que realmente nos divide es la falta de diálogo. Y lo que verdaderamente nos une sigue siendo lo mismo de siempre: la capacidad de escucharnos con humanidad, incluso —y sobre todo— cuando pensamos distinto. (O)