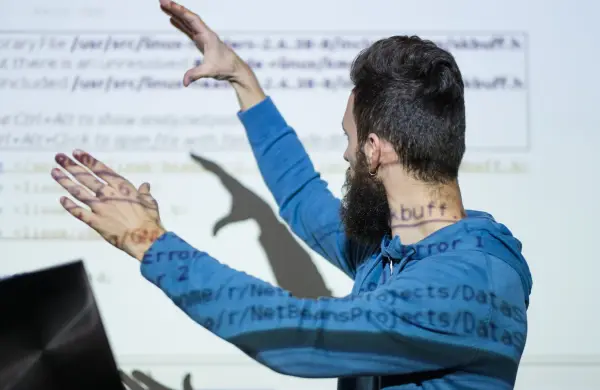En el último trimestre del 2025, varias universidades latinoamericanas anunciaban con orgullo que “ya incorporaron inteligencia artificial” en sus procesos formativos. En los comunicados se repiten palabras como modernización, futuro y competitividad. En ninguno se explica qué cambió en las tareas que realizan los estudiantes, cómo se evalúa ahora el aprendizaje o qué responsabilidades nuevas asumen docentes y autoridades. La adopción avanza; el rediseño, no. Esta normalización de incorporar tecnología sin revisar el contrato formativo no es innovación: es la automatización de un problema que la universidad arrastra desde antes.
Durante años, el título universitario funcionó como una promesa implícita de movilidad social. No garantizaba éxito inmediato, pero sí un horizonte razonable de progreso. Esa promesa hoy se debilita en toda la región. No porque las universidades hayan fallado necesariamente, sino porque el mundo del trabajo cambió más rápido que nuestras estructuras académicas. La inteligencia artificial ha acelerado esta fractura y ha puesto de manifiesto un modelo formativo diseñado para trayectorias lineales en un contexto que ya no lo es.
En Estados Unidos y el Reino Unido este debate ya es explícito. Allí se reconoce que el título dejó de ser un pasaporte automático y se parece más a una visa: habilita el ingreso al mercado laboral, pero no garantiza recorrido. En América Latina, la situación es más delicada. Aquí, la expansión de la educación superior convivió con economías de baja productividad, alta informalidad y limitada capacidad de absorción profesional. El resultado ineludible: sobrecalificación improductiva, egresados frustrados y una creciente brecha entre lo que prometemos y lo que el sistema realmente puede ofrecer.
La IA entra en este escenario como catalizador. Cuando una herramienta puede redactar informes, analizar datos o generar código con resultados aceptables, queda al descubierto una pregunta incómoda: ¿para qué estamos formando a nuestros estudiantes si buena parte de las tareas que justificaban años de estudio hoy son delegables? El problema no es que la IA haga el trabajo, sino que la universidad siga certificando como aprendizaje aquello que hoy puede delegarse sin criterio ni comprensión. Allí comienza la erosión silenciosa de la agencia estudiantil: se delega a la máquina aquello que la institución nunca rediseñó para que el estudiante hiciera con criterio.
Como gestor universitario, sé que este no es un dilema abstracto. Es más fácil defender ante un consejo superior la compra de licencias de software educativo que proponer cambios en el sistema de evaluación. Es políticamente más viable hablar de innovación tecnológica que discutir la eliminación de exámenes finales tradicionales o la reformulación de trabajos que ya no miden lo que dicen medir. Pero solo lo segundo transforma el modelo; lo primero apenas lo digitaliza.
El problema se agrava porque seguimos organizando la universidad como si las trayectorias fueran continuas y previsibles. En América Latina, un grupo importante de estudiantes combina estudio y trabajo, interrumpe, retorna, cambia de sector o se reconvierte. Sin embargo, los currículos siguen siendo rígidos, poco permeables al reconocimiento de aprendizajes previos y hostiles a la no linealidad. La IA podría ayudarnos a acompañar trayectorias diversas. Sin gobernanza académica clara, solo refuerza la ficción de continuidad y eficiencia.
Aquí aparece un error estratégico frecuente: medir el valor de los estudios universitarios casi exclusivamente por el salario inicial de los egresados. En contextos volátiles, ese indicador dice poco. Lo relevante es la sostenibilidad de la trayectoria vital: la capacidad de aprender de nuevo, de moverse entre roles, de no quedar cognitivamente obsoleto a los 40 años. Si la universidad no forma para esa adaptabilidad, el título pierde impacto social, aunque conserve valor simbólico.
Algunos datos regionales empiezan a confirmarlo. Una proporción creciente de profesionales en la región trabaja en áreas ajenas a su formación inicial no directamente relacionadas con su título de origen. Esto no es necesariamente un fracaso personal; es una señal de que las trayectorias laborales ya no coinciden con el diseño institucional. Ignorar esa brecha no la elimina, solo la desplaza al estudiante.
Por eso, la educación superior debe asumirse como lo que realmente es: una infraestructura estratégica de país. No un proveedor de servicios educativos ni una fábrica de credenciales, sino un sistema que habilita trayectorias de vida en sociedades frágiles y desiguales. Cuando incorporamos IA sin rediseñar tareas, evaluaciones y responsabilidades, debilitamos esa infraestructura. Ganamos eficiencia operativa, pero perdemos legitimidad formativa.
La pregunta incómoda para quienes toman decisiones no es si sus universidades “ya usan IA”. Es otra, mucho más concreta y menos cómoda: ¿qué decisión están postergando esta semana —revisar un sistema de evaluación, flexibilizar una trayectoria, reconocer aprendizajes reales— porque es más costosa políticamente que anunciar una nueva adopción tecnológica? Mientras no enfrentemos esa disyuntiva, el título seguirá existiendo, pero su promesa seguirá vaciándose. Y ese costo ya no es futuro: lo están pagando los estudiantes que hoy delegan sin criterio, los egresados que no encuentran trayectorias sostenibles, y las sociedades que pierden la universidad como herramienta real de desarrollo. La pregunta no es si podemos seguir así. Es cuánto más podemos darnos el lujo de esperar. (O)