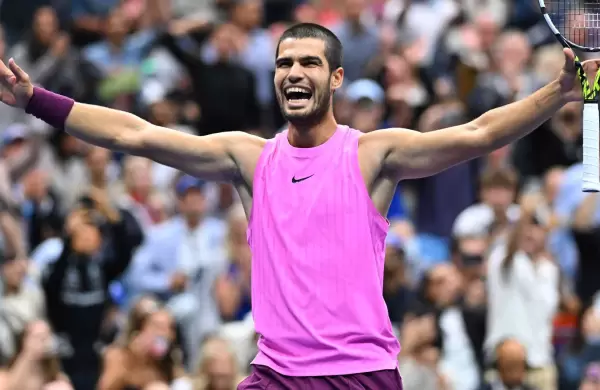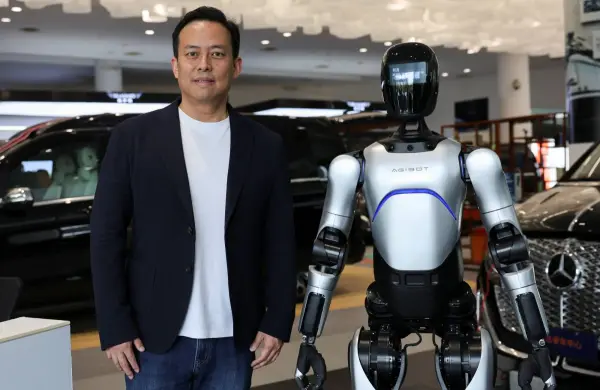Isabella Antonaccio, actual directora nacional de Zonas Francas y futura directora nacional de Incentivo a la Inversión (en caso de aprobarse la ley de presupuesto), habló sobre los próximos pasos del gobierno en materia de promoción de inversiones, adelantó qué está detrás de la unificación de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) y la Dirección de Zonas Francas, y expuso cuál será su hoja de ruta.
Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Marcela Dobal, directora de Forbes Uruguay, durante la tercera edición de Forbes Game Changers Summit.
¿Dónde estarán los principales focos para promover un mejor clima de inversiones en Uruguay?
Tenemos distintas prioridades. Una de las principales es el crecimiento económico: nuestra meta es retomar una senda de crecimiento más alta (las proyecciones públicas apuntan al 2,5%). Para crecer necesitamos dos factores: mantener la trayectoria macroeconómica que Uruguay ha sostenido durante décadas y, por otro lado, promover fuertemente la inversión privada.
Creemos que hay que revisar los estímulos con una mirada pro-inversión y mejorar el clima de negocios. Uruguay ya se mide por variables como estabilidad, clima de negocios y los incentivos fiscales, y debemos cuidarlo y potenciarlo. Además, el Estado debe funcionar con mayor eficiencia. No se trata de achicar el Estado, sino de que su regulación y procesos sean más eficientes, porque Uruguay, por su tamaño, no será un país barato y por eso hay que ofrecer servicios públicos y políticas eficientes que compensen ese costo.

¿Van a destinar más recursos a incentivar la inversión o van a redirigir los recursos actuales hacia otros focos?
Actualmente las principales herramientas son la ley de promoción de inversiones y la ley de zonas francas; también existen regímenes sectoriales (software, trading, forestal, puertos, etc.). En la ley de presupuesto hay algunos cambios: la adhesión de Uruguay al Pilar II (impuesto mínimo global) y, en COMAP se incorpora el Ministerio de Ambiente (un actor que participa habitualmente en procesos de inversión) porque consideramos importante su mirada.
Además, estamos abordando problemas de funcionamiento operativo de COMAP porque cuando asumimos se habían acumulado desde 2020 más de 4.000 proyectos pendientes de recomendación. Aunque los proyectos podían ejecutarse a riesgo después de 90 días, esa situación genera incertidumbre y no es una buena administración. Por eso revisamos la operativa, estamos renovando procesos, incorporando tecnología (con empresas locales que ya ofrecen soluciones) y fortaleciendo los sistemas de control, seguimiento y monitoreo de los compromisos (inversión, exportaciones, empleo, etc.).
Sobre la renuncia fiscal, ¿se van a mantener los montos actuales o habrá cambios significativos?
No estamos pensando en cambios importantes en los porcentajes de renuncia fiscal. Sí estamos enfocándonos en dos líneas. Por un lado, democratizar el acceso a COMAP para micro, pequeñas y medianas empresas (hoy muchas quedan fuera porque el mecanismo requiere asesores externos y cierta contabilidad que no todas las pymes poseen), y promover inversiones de mayor escala que impulsen crecimiento.
Para inversiones grandes queremos promover proyectos de envergadura (más de US$ 30 millones o US$ 50 millones) que se ejecuten en corto/mediano plazo, ofreciendo exoneraciones totales siempre que cumplan variables vinculadas a empleo y productividad. Por eso vamos a abrir más el criterio y además de premiar innovaciones disruptivas (por ejemplo: tecnologías que no existían en Uruguay), también vamos a valorar la actualización tecnológica, porque la productividad muchas veces se mejora con actualización y no solo con innovación radical.

¿Van a ser agnósticos por sector o habrá sectores prioritarios?
COMAP es interministerial y estamos definiendo una batería de actividades estratégicas que, para el gobierno, tienen prioridad. Por ejemplo, en ganadería vamos a incentivar aspectos vinculados al riego para aumentar productividad en el agro; también habrá foco en temas energéticos. Los proyectos que incluyan alguno de esos componentes estratégicos tendrán prioridad en la evaluación.
El PIB de Uruguay creció a un ritmo de 1% en la última década. Para que crezca a 2,5% en el quinquenio como definió el gobierno tienen que impulsar mucho la inversión. ¿A qué nivel tienen que llevar la tasa de inversión para cumplir con esa meta?
La inversión ha subido y hoy está en torno al 16% del PIB. Nuestra meta es subir a 17%-18% y, si llegáramos a cerca del 20%, podríamos aspirar a un crecimiento alrededor del 3%. No es una relación lineal exacta, pero esa es la estimación que manejamos. Históricamente Uruguay alcanzó niveles altos de inversión en momentos puntuales (por ejemplo, plantas de celulosa o la reconversión a energías renovables con el impulso eólico).
¿Cuáles son las trabas burocráticas que buscan levantar?
Al comienzo del gobierno reunimos a consultoras, cámaras, sector privado, sistemas políticos y centros de investigación (más de 40-50 reuniones) y detectamos más de 300 procesos problemáticos. Entre las trabas recurrentes están procesos de registro en el MGAP (Ganadería), en el Ministerio de Salud Pública, permisos vinculados a energía, permisos de construcción, y controles que mezclan competencias nacionales y departamentales (a veces con registros o tributos dobles).
Hicimos una priorización (anunciada en junio) con foco en procesos de comercio exterior como la reducción de la tasa del LATU, eliminación de la tasa del servicio de estiba (que Uruguay ya no presta como servicio), y otras medidas. Hubo intentos. Por ejemplo, la preceptividad de los despachantes de aduana, que fue incluida en el proyecto de ley de Presupuesto y no avanzó en Diputados, pero vamos a seguir insistiendo en cambios que simplifiquen los trámites.

Van a utilizar inteligencia artificial para multiplicar la velocidad de evaluación por 5 para proyectos pequeños y por 50 para los grandes. ¿Qué tipos de procesamiento esperan usar y cuál sería un tiempo deseable de resolución de un proyecto en COMAP?
Como objetivo deseable nos ponemos un plazo máximo de un mes para expedirnos sobre un proyecto; es una meta razonable teniendo en cuenta que suele involucrar varias dependencias (por ejemplo, Ganadería, Industria). No sé si será viable cumplirlo en el corto plazo, pero ese es el norte.
Estamos trabajando en bajar el stock de atrasos y en adoptar un procesamiento ágil. COMAP funciona desde 2007-2008 y hay gente con mucho expertise; no cuestionamos la calidad técnica del equipo, pero creemos que es posible ser igual de rigurosos y mucho más ágiles, apoyándonos en procesos.
La vivienda promovida ahora pasará a estar dentro de la Dirección de Incentivo a la Inversión. ¿Qué criterios se van a usar para definir las zonas donde se dan incentivos fiscales para construir?
Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Vivienda y las intendencias para definir criterios y territorios prioritarios. Creemos que las intendencias tienen que decir, según su planificación urbana, cuáles son los territorios a desarrollar.
No estamos eliminando la Oficina del Inversor ni la experiencia técnica de la Agencia Nacional de Vivienda; lo que hacemos es un ajuste de competencias para centralizar la recomendación en Economía y poner plazos estrictos para expedirse. Hay programas (como "Entre Todos", orientado a población de menor ingreso y con fuerte presencia en el interior) que seguirán en el Ministerio de Vivienda.