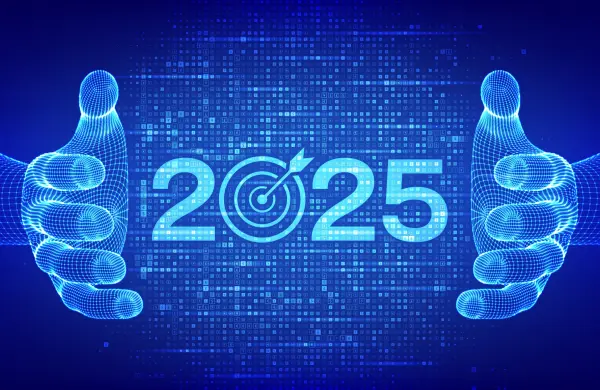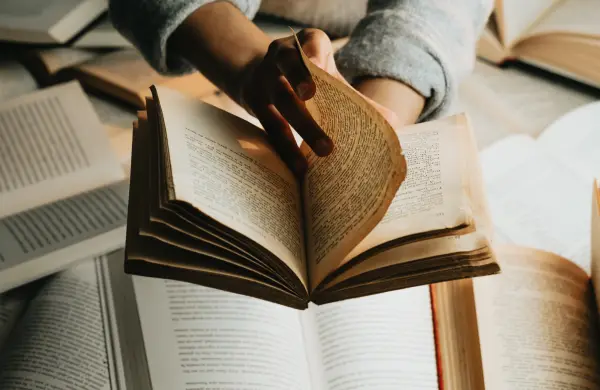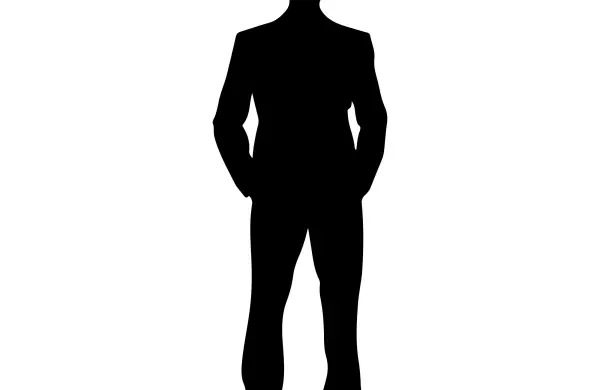Un joven con dos maestrías envía decenas de solicitudes de empleo y no recibe ni una llamada. Sus padres, que hace cinco años vieron a sus hermanos mayores emplearse sin dificultad, no comprenden qué cambió tan rápidamente. La respuesta es radical: todo cambió. Durante décadas, la educación superior funcionó como un ascensor social confiable. Un título universitario prácticamente garantizaba acceso al mercado laboral formal. Esa ecuación se rompió.
Hoy navegamos una transición histórica. Dejamos atrás la economía del conocimiento que premiaba credenciales académicas para ingresar a una era donde importa más la capacidad de adaptación que la acumulación de diplomas. Las tareas profesionales se redefinen constantemente, las trayectorias se vuelven impredecibles, y la habilidad para reinventarse cada día vale más que cualquier plan de carrera a largo plazo.
En Ecuador, el cuadro es claro: solo 3 de cada 10 jóvenes (18-29 años) acceden a empleo adecuado — 34,9% en julio de 2025, según dato del INEC — mientras el resto se mueve entre subempleo, informalidad y desempleo (en 2024, la desocupación juvenil llegó a 9,2% Primicias). A ello se suma el rechazo por "sobre calificación": hay profesionales con maestría que no encuentran trabajo y existe un crecimiento de títulos de cuarto nivel (más de 43.000 en 2024) que no se traduce automáticamente en mejores oportunidades Vistazo.
Esta situación ecuatoriana refleja una tendencia global más amplia, la transición de la economía del conocimiento hacia una economía impulsada por inteligencia artificial ha creado una tormenta perfecta para los recién graduados: incertidumbre macroeconómica, disrupción de la inteligencia artificial en los empleos de inicio y tasas de desempleo juvenil por encima de los promedios nacionales. La Generación Z lo percibe con claridad: envía más aplicaciones, recibe menos respuestas y, comprensiblemente, se vuelve más pesimista.
La tesis es simple y urgente: el título universitario es un buen punto de partida, pero ya no es una credencial suficiente. Lo que se premia ahora es la capacidad de aprender a lo largo de la vida, reconfigurar tareas con apoyo de IA y aportar juicio, ética, creatividad y relación humana donde las máquinas no alcanzan. Por eso, más que planificar a largo plazo, conviene disciplinar el día: aprender algo hoy, articular mejor tu propuesta de valor y aplicarla al trabajo que tengas a la mano.
Las organizaciones enfrentan una contradicción reveladora. Encuestas recientes a empleadores muestran que, mientras 70% anticipa que la inteligencia artificial automatizará tareas operativas de nivel inicial, un porcentaje similar reconoce que los jóvenes profesionales en esos mismos roles aportan perspectivas innovadoras esenciales para el crecimiento organizacional.
Esta aparente paradoja esconde una oportunidad estratégica. En lugar de reducir las contrataciones de entrada, las empresas pueden transformar estos puestos en laboratorios de desarrollo donde se combinen las capacidades de la IA con las habilidades distintivamente humanas: pensamiento crítico, creatividad e intuición social.
Frente a esta reconfiguración del mundo empresarial, cada profesional debe desarrollar su propia estrategia de adaptación. Primero, volverse experto en ser uno mismo: identificar curiosidades, fortalezas y energía única, y usarlas como brújula para decidir qué aprender y cómo aportar. Segundo, construir redes humanas reales: en un mundo más digital, la próxima oportunidad nace de la confianza de alguien que te ha visto resolver, no de un algoritmo impersonal. Tercero, abrazar el aprendizaje continuo: la graduación no es el final, es el punto de partida de un hábito diario.
Nada de esto exonera a las instituciones de educación superior. Las universidades deben moverse rápido hacia currículos por evidencias: menos silos, más proyectos integradores con entregables públicos y cruces entre conocimientos técnicos, pensamiento ético y contexto social. Las microcredenciales importan cuando demuestran desempeño y resolución de problemas, no cuando solo acumulan logotipos. Y las pasantías universitarias deben estar más lejanas del concepto de requisito y mucho más cercanas al concepto de una residencia profesional donde, por ejemplo, se aprende a usar la IA para elevar tareas de mayor valor.
Las empresas, por su parte, tienen que dejar de pensar en puestos de entrada como depósitos de tareas repetibles. Un puesto de entrada bien diseñado se parece a una misión con objetivos claros, retroalimentación frecuente y rotaciones que amplían criterio. Delegar a la IA lo rutinario no es un atajo para recortar cabezas; es una inversión para liberar horas humanas en atención a clientes, diseño de experiencias, mejora continua y colaboración entre áreas. Eso requiere medir aprendizaje y certificar capacidades, no solo contabilizar entregables.
Las políticas públicas completan este triángulo estratégico. Sin conectividad y dispositivos adecuados, no se puede aprovechar el potencial de productividad que ofrece la inteligencia artificial. Sin incentivos para la formalización laboral, los trabajos de entrada seguirán siendo precarios. Sin financiamiento que impulse la capacitación continua, las pequeñas y medianas empresas no podrán entrenar a su personal y las brechas de habilidades se ampliarán. Un ecosistema de aprendizaje permanente no surge por decreto: requiere la construcción deliberada de puentes entre los recursos públicos, las necesidades del sector privado y las trayectorias profesionales reales de los jóvenes.
Desde esta perspectiva, el debate cambia de enfoque: ya no se trata de determinar si la inteligencia artificial destruye o genera empleos, sino de cómo distribuimos equitativamente la capacidad de adaptarse a nuevas tareas. En los hechos, todos los trabajos experimentarán transformaciones, desde los puestos directivos hasta los operativos de base. Una vez que reconocemos esta realidad, el desafío ya no consiste en predecir cómo será el trabajo del futuro, sino en desarrollar la flexibilidad y capacidad de adaptación que nos permita desempeñarnos eficazmente cuando esas nuevas oportunidades laborales emerjan.
Aunque resulta difícil de percibir, este momento histórico tiene un lado prometedor. Por primera vez en décadas, el trabajo puede enfocarse genuinamente en las capacidades distintivamente humanas, en lugar de limitarse a gestionar tareas en torno a las máquinas. En los próximos años surgirán profesiones que hoy no podemos imaginar, tal como ha ocurrido históricamente con oficios completos que emergieron de manera imprevista. Quienes desarrollen habilidades para aprender rápidamente, establecer relaciones sólidas y demostrar su valor de forma tangible estarán mejor preparados para aprovechar esta transformación. (O)