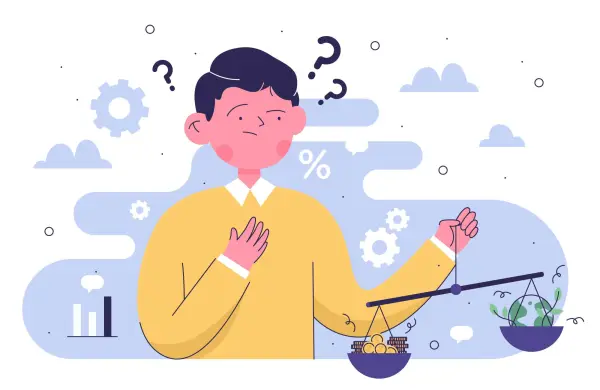La búsqueda de la excelencia es un camino lleno de lecciones, especialmente cuando observamos cómo nuestra sociedad sigue acostumbrada a premiar el mérito académico más por sus resultados que por sus procesos.
Hace unas semanas, mi hija Amelié y yo veíamos las fotos de sus compañeros reconocidos por sus calificaciones. Me contó, con cierta tristeza, que una niña lloraba porque no había logrado entrar al cuadro de honor. Aquella escena, tan cotidiana como profunda, me conmovió. Detrás de esos diplomas y aplausos, a veces se esconde una pedagogía del ego: esa que enseña a competir antes que a compartir.
Con Amelié tenemos un pacto. En casa, las notas no son lo importante. Lo son su curiosidad, su disfrute y su capacidad de esforzarse sin convertir el estudio en una carrera contra otros. Quiero que entienda que estudiar no es vencer, sino descubrir.
Esa conversación con mi hija me hizo pensar en cómo, a lo largo del tiempo, el verdadero conocimiento siempre ha nacido de la pasión y no del reconocimiento.
Entonces recordé uno de los episodios de la vida de un músico que siempre he admirado: Johann Sebastian Bach, uno de los mayores genios que ha dado la humanidad.
La historia cuenta que, a los veinte años, Bach caminó más de 400 kilómetros solo para escuchar a su maestro, Dieterich Buxtehude. No lo hizo por un título, ni por una nota, ni por ser el mejor. Lo hizo por amor a lo que aprendía. Ese tipo de excelencia no cabe en una libreta de calificaciones.
En una época sin diplomas, Bach se formó con lo que hoy llamaríamos aprendizaje por inmersión: observando, escuchando, practicando, fallando. Fue un estudiante obstinado, pero también un maestro generoso que enseñó a sus hijos y alumnos a encontrar su propio sonido. Nunca buscó fama. Firmaba sus partituras con las iniciales "S.D.G." — Soli Deo Gloria —, recordándose a sí mismo que su talento debía servir a algo más grande que su propio ego.
Pienso en eso cada vez que escucho hablar del "cuadro de honor" y me pregunto dónde queda el espacio para esa mayoría silenciosa que también se esfuerza, aunque su nombre no esté en la lista.
Porque mientras nuestra educación sigue premiando solo a quienes destacan en la superficie, deja de lado a muchos que, tal vez, caminan sus propios 400 kilómetros en silencio, movidos por la curiosidad, la pasión o un sueño incomprendido.
En la escuela donde crecí, los lunes cívicos premiaban a cinco alumnos "destacados". Pero nunca se reconocía la solidaridad, la empatía o la capacidad de ayudar a un compañero con dificultades. Nadie aplaudía a quien compartía sus apuntes o animaba a otro a no rendirse. Quizás por eso hoy sigo pensando que también existen cuadros de honor invisibles.
Sin embargo, esta reflexión no busca restar mérito a quienes sí alcanzan esos reconocimientos. El logro académico, cuando nace del esfuerzo auténtico y no de la presión, también inspira y debe celebrarse. La clave está en equilibrar el reconocimiento: valorar tanto el rendimiento como las competencias emocionales y sociales que fortalecen a una comunidad escolar. Estudios recientes en psicología educativa (Wentzel & Muenks, Journal of Educational Psychology, 2021) señalan que los entornos donde se premia la cooperación junto con el desempeño académico favorecen un bienestar más duradero y una motivación intrínseca más fuerte en los estudiantes.
Cuando hablo con Amelié, intento recordarle que el conocimiento cobra sentido solo cuando se pone al servicio de otros. Bach lo sabía: su música no era un acto de vanidad, sino de comunión. Tal vez por eso suena tan humana, tan eterna.
Los padres no podemos cambiar de inmediato un sistema que premia los números y olvida los procesos. Sería injusto negar el valor del mérito individual: celebrar el esfuerzo, la constancia y la excelencia académica también inspira. Pero si solo aplaudimos al que llega primero, olvidamos a quienes también avanzan con esfuerzo, aunque a otro ritmo.
Quizás ha llegado el momento de equilibrar la balanza y reconocer, junto a las notas altas, las virtudes que sostienen una sociedad más justa: la empatía, la solidaridad y la capacidad de ayudar a un compañero que se quedó atrás.
Porque nuestros hijos no necesitan que los valoremos solo por un esfuerzo que no siempre se refleja en sus promedios, sino que los acompañemos a descubrir, día a día, valores como la solidaridad, la gestión positiva del fracaso y el sentido del logro compartido.
La educación que nuestra sociedad necesita no debe conformarse con perseguir aplausos, sino con buscar propósito. Y cuando un niño o un adolescente, comprenden que aprender los hace más libres, más curiosos y más humanos, entonces la excelencia —la verdadera— empieza a construir un mundo más justo y solidario. (O)