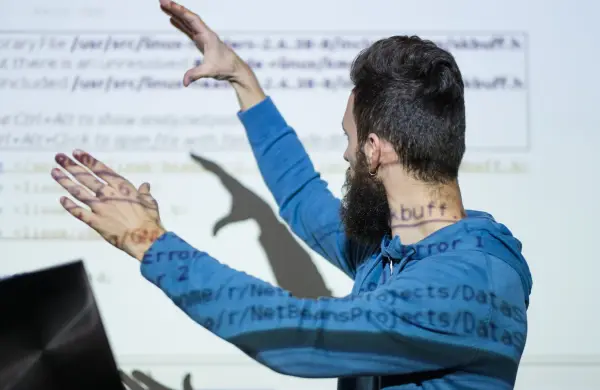Como las personas, la ciudad tiene rostros, personalidades, modulaciones que responden a la geografía, a las lomas y quebradas, y a los matices que impone la cordillera cada mañana. Tiene gestos amables y semblantes agrios, horizontes luminosos y celajes sombríos. La ciudad está hecha de campanarios, rascacielos, parques y suburbios, es como la gente, voluble, diversa. No es una, son varias; son muchas las caras, innumerables los tonos, insospechadas las perspectivas.
Por el paisaje en el que se asienta, por ese acertijo de valles y quebradas que le marcan, Quito es un rompecabezas de barrios cuya personalidad singular no ha logrado sepultar el mal gusto que la “modernidad” impone por todas partes. Y, quizá por esa misma razón, la ciudad no es predecible. Es siempre una sorpresa. A veces, sometida, se acomoda a las circunstancias, vive y sobrevive anclada en sus dramas cotidianos y, de pronto, es tumultuosa, rebelde, intransigente, como en los tiempos de las alcabalas y los estancos, y es también escenario de agresiones y turbulencias, de vergüenzas públicas y angustias.
El rostro más conocido, el estereotipo de la ciudad, es el de los campanarios y conventos. Ese es el más noble, el que determina la personalidad de Quito como capital, como memoria, como evidencia de que ella y el país que preside vienen de antiguos ancestros, de la visión conquistadora y colonial, de la incorporación de lo andino en el mestizaje, que es su virtud y su signo. Vivimos, aunque se ignore o se reniegue, a medio camino entre lo andaluz y lo incaico. Hablamos un español saturado de quichuismos. La gente, numerosos indígenas, aun le rezan a las vírgenes quiteñas y a Jesús del Gran Poder, esa imagen que, de algún modo, es el “patrono ideológico” de un Quito que expresa así su identidad, hecha con los valores y las afirmaciones, los triunfos, las nostalgias y las derrotas de los vencedores y de los vencidos. Y de los nietos de todos ellos.
Quito, la capital, lleva sobre sí la tarea de integrar al país, de expresar su diversidad, de traducir su historia, de allí que la Plaza Grande tenga, en cierto modo, el aire de un abrazo.
Pero Quito es mucho más. Es una ciudad en expansión, con rascacielos que remontan las colinas y ahogan el paisaje, con autopistas que rompen las limitaciones de las cuestas. Es una urbe saturada que no tiene hacia dónde crecer, que ha desbordado los cánones municipales y las estrechas visiones burocráticas, y que le quedó grande al poder. Quito, más allá de la conventual y prestigiosa capital, es además un problema cotidiano; es un tumulto sin respuesta, un conglomerado con antigua administración provincial; es un infierno de tráfico y contaminación. Es, al mismo tiempo, un parque arreglado con primor, una modesta casita de clase media, un espacio librado a la inseguridad y un ogro que conspira contra transeúntes y ciclistas. Es el moderno centro comercial y el barrio pobre, es la urbanización de lujo, es el inmigrante y el informal, el ejecutivo y la modelo. Es como la humanidad, diversa, paradójica. Esa es la ciudad que tenemos. (O)