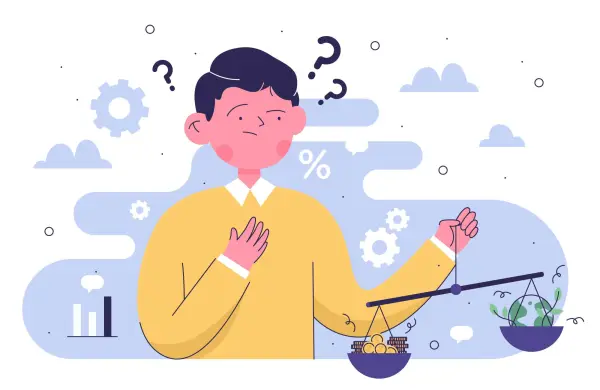La herencia es la última broma del destino, un cadáver calienta el mármol y de pronto, los vivos se enfrían entre sí. Apenas se extingue el suspiro final del difunto, los herederos -esas criaturas piadosas que no solían llamar ni por teléfono- recuerdan que el amor tiene escrituras, joyas y terrenos. "Lo nuestro es por cariño", dicen, mientras calculan el metraje de la propiedad y revisan si el testamento menciona su nombre.
El sentido balzaquiano ya lo advirtió: "Detrás de cada gran fortuna hay un crimen". Y aunque el Código Civil disienta, el corazón humano lo confirma, hay familias que se dividen por una vajilla, por una casa en ruinas o por un cuadro del abuelo que nadie soportaba en vida. La herencia, ese acto solemne de justicia post mortem, termina siendo un torneo de egos y vanidades, una misa negra donde el incienso huele a billetes y se descubre la escuálida anatomía familiar.
Los abogados se frotan las manos, cada pleito es una nueva casa de playa para ellos, la tía soltera recuerda que cuidó al abuelo "hasta el último día", el primo emprendedor jura que financió los medicamentos, y el cuñado -que nunca faltó a un almuerzo- se declara moralmente heredero. Lo justo se disfraza de legal y lo legal de oportunismo, en el fondo, todos apelan al mismo argumento: "Me lo merezco".
Pero la justicia, como la familia, tiene su propio sentido del humor, el testamento, esa Biblia apócrifa del difunto, suele esconder interpretaciones teológicas, dejar la casa a los hijos, puede significar un fraternal abrazo o una guerra civil, los notarios, sacerdotes del papeleo, consagran las palabras del muerto con la solemnidad de quien sabe que nadie quedará conforme.
En medio de tanto litigio, vale citar a Rousseau "El hombre ha nacido libre, y por todas partes se encuentra encadenado", nada describe mejor a los herederos, libres del muerto, pero encadenados al dinero y mientras discuten sobre la cláusula tercera, olvidan la cláusula invisible, la del cariño, la memoria, el tiempo compartido y las actuaciones oportunas y solidarias.
Los más codiciosos se visten de mártires, fingen llanto, reparten culpas y practican la aritmética del ego, "No es por el dinero, es por el principio", dicen, como si la moral cotizaría en la bolsa de valores. La ironía es que los más feroces en la disputa son, casi siempre, los que menos amaban al difunto, quieren la herencia, no la historia, desean el símbolo, no el recuerdo.
Friedrich Nietzsche observó con su lúcido desprecio "El hombre sufre tan terriblemente en el mundo que se ha visto obligado a inventar la risa". Y es cierto, si uno no se ríe de estas tragedias domésticas, terminaría demandando a su propia sombra, las familias se despedazan por un mueble viejo, mientras los abogados cuentan los minutos en su reloj de oro, las lágrimas se secan en el aire acondicionado del despacho y la nobleza de los sentimientos se mide en dólares.
El espectáculo sería cómico si no fuera patético, el difunto en su ataúd, seguro se reiría de la escena si pudiera, los hijos disputando el comedor donde solían discutir, los nietos queriendo vender la casa donde aprendieron a caminar, los yernos, como cuervos, sobrevolando los muebles y las nueras recordando, de mala manera, a los viejos. "La vida es una comedia para quienes piensan y una tragedia para quienes sienten", escribió el excéntrico escritor inglés Horace Walpole, las herencias sin duda, combinan ambas cosas.
En ese teatro familiar, los actores olvidan que la riqueza es tan frágil como el afecto que la sostiene, los que creen heredar poder, solo heredan polvo, los que confunden patrimonio con amor, terminan con la cuenta llena y el corazón hipotecado. El dinero, indispensable pero no supremo, compra testamentos, pero no recuerdos, paga funerales, pero no afectos.
Lo trágico de las herencias no es la muerte, sino la resurrección de los peores instintos, en nombre del legado, se violan los lazos, se profanan los recuerdos, se traicionan las sobremesas, el alma familiar, que debería perpetuar la gratitud, se convierte en un inventario de rencores.
Al final, las herencias no dividen a las familias, solo revelan cuán divididas estaban desde antes, tal como el dinero y el poder no cambia a las personas, solo las descubre. El testamento es un espejo, no una espada y en ese reflejo, cada quien observa su verdadera naturaleza: el generoso, su bondad; el envidioso, su vacío; el hipócrita, su disfraz; el avaro su codicia y el tonto su tontería.
La moraleja, si aún queda espacio para una, es sencilla, heredar no es poseer, sino continuar, porque la verdadera fortuna no está en las escrituras sino en la memoria y el corazón, porque cuando el oro se oxida y las cuentas se vacían, solo queda lo que el dinero nunca pudo comprar, la decencia, la ternura, la risa compartida y la buena conversación.
Así, entre la ironía y el desencanto, uno termina comprendiendo que los verdaderos herederos son los que saben conservar la paz y la serenidad, cuando todos los demás, fuera de sí, se pelean a dentelladas la porcelana.
... porque la última voluntad de uno, se transforma en el primer conflicto de otros... (O)