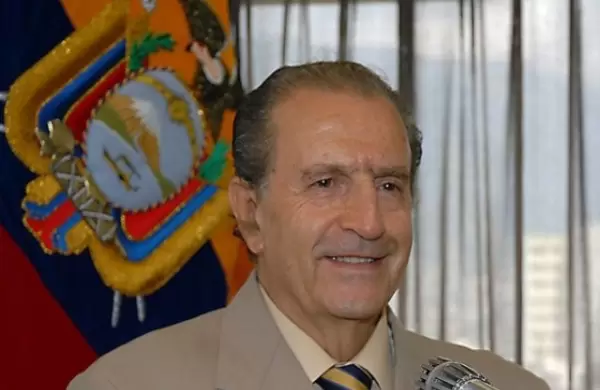Vaticano II, último concilio celebrado por la Iglesia católica, fue su respuesta a centurias de inercia y sinsentidos que la mantuvieron en proceso de deterioro teológico. Sin ir muy lejos, aun cuando la controversia data de siglos atrás, la II Guerra Mundial y la posguerra generaron cuestionamientos sobre el rol de la religión católica en un mundo que requería de realismo ante evidencias que mal podían ser enfrentadas exotéricamente. Si bien con el Renacimiento y la Ilustración surgieron ideas innovadoras, cuestionantes de una iglesia distante de la verdad, se resistía a modernizar sus caducas enseñanzas, si así podemos llamar a enunciados líricos.
Los tres concilios precedentes, V Lateranense (1512-1517), Trento (1545-1563) y Vaticano I (1869-1870) fueron en conjunto oportunidades perdidas por la Iglesia católica para consolidarla entre sus seguidores. Al margen de la teorización teológico-doctrinaria que surgía de Roma en torno al catolicismo, mayor preocupación tenía la iglesia sobre su poder político. Por siglos, incluso su interpretación irresponsable de la Biblia adecuaba a tal propósito. Su rígida postura en contra del estado laico obligaba a la Iglesia católica a "nadar contra corriente". Con excepciones puntuales, pero igual improcedentes, como el aborto y el divorcio, ningún estado del mundo católico -salvo tal vez por la España franquista, representante de todo lo censurable en razón y en decencia- estaba dispuesto al absurdo de ajustar su legislación a imposiciones religiosas.
Con Vaticano II hubo adelantos en materia de libertad de credo, ligada a la laicidad. Se pronunció en el sentido de que la fe, por gracia de Dios, requiere para su debida concreción de libertad de conciencia, la cual jamás puede ser limitada por las sociedades estatales ni civiles, al ser tal autonomía connatural al hombre. Enunció que, por tanto, el Estado estaba llamado a garantizar la profesión de cualquier fe y su manifestación pública.
En consecuencia, era necesario superar rezagos arcaicos incongruentes en la posición frente a otros credos. Jacques Maritain (1882-1973), filósofo francés proponente de la "filosofía de la inteligencia y del existir", en relación con la metafísica cristiana, recuerda que la liturgia católica, por ejemplo, en algún momento cita a los judíos como "deicidas y pérfidos". No fue sino Pío XI (Achille Ratti, 1857-1939) quien rechazó actitudes confrontativas con el pueblo judío. Recordemos su famosa frase: "somos espiritualmente semitas", que hizo eco en el orbe racional. En 1938, sostuvo en una entrevista de la prensa belga que por Cristo y en Cristo, los católicos "somos de la estirpe de Abraham". Juan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963), en acto preparatorio del futuro sínodo, crea una comisión permanente de análisis de las relaciones entre judíos y cristianos, encabezada por un cardenal especializado en el estudio del Antiguo Testamento.
Décadas antes de Vaticano II también se dieron intentos de aproximación a las iglesias orientales. Pío XI constituyó en Roma el Instituto Oriental. Su propósito era el estudio de los principios rectores católicos a efectos de lograr un acercamiento con aquellas. El Concilio intentó plasmar esfuerzos ecuménicos anteriores, ahora en un dictamen originado en la potestad solemne del Colegio episcopal. Igual respecto de arrimos a la forma de asumir la fe. Lastimosamente, según es propio de instituciones que buscan forzar más que razonar, el progreso tuvo un bemol. La Dignitatis humanae, declaración conciliar sobre la libertad religiosa, sostiene que la verdadera religión subsiste en la "Iglesia católica y apostólica", a la que Jesús confió su difusión. Así pasó a ser una traba en las iniciativas conciliares discutidas durante las sesiones en materia de fe y de ecumenismo.
Lo que parecía ser la vía a un novel sentido de la fe y del ecumenismo versado, se vería truncado por "interpretaciones" de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tan pronto culminó el Concilio, emitió una misiva a las conferencias episcopales. Afirmaba, en definitiva, que no cabía contacto a ultranza con otras iglesias, cuando ello entrañaba interpretar en yerro principios dogmáticos "evidentes" para el catolicismo. Refería a la Revelación según la Escritura y la Tradición; a la presencia real de Cristo en la Eucaristía y la identidad de Su persona; a la doctrina de la transubstanciación; y al valor sacrificial de la Misa. Este pronunciamiento generó frustración en estamentos intelectuales.
Se llegó a hablar de una "política de ghetto" encarnada en las élites ultraortodoxas de la Iglesia católica, impresentables, cuyos mayores representantes fueron monseñor Marcel Lefebvre (1905-1991) y la Hermandad sacerdotal san Pío X que él fundara. Varias conferencias episcopales, en especial latinoamericanas, hicieron oídos sordos de la nueva Inquisición y emprendieron en la concreción de una "nueva teología" desarrollada a partir de Vaticano II. (O)