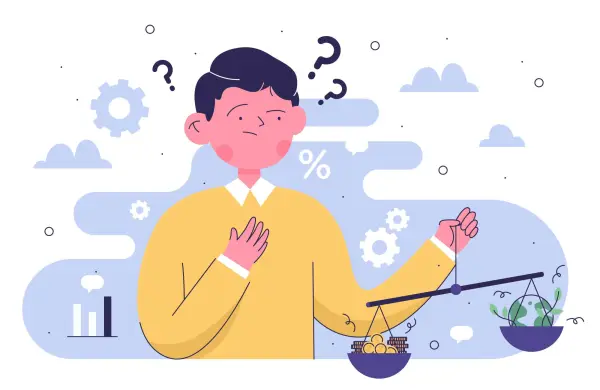El Ecuador se encuentra inmerso en un nuevo régimen climático. No se trata ya de anomalías estacionales ni de eventos extraordinarios: lo que observamos es una transformación estructural de los patrones atmosféricos, oceánicos e hidrológicos, con impactos directos sobre la funcionalidad ecosistémica, la productividad primaria, la provisión de agua, la estabilidad térmica marina, y en consecuencia, sobre los indicadores económicos agregados del país.
El umbral de +1.5 °C respecto a la era preindustrial, ampliamente documentado por la ciencia del clima, ya ha sido sobrepasado en ciertos meses de 2023 y 2024, y Ecuador —como país andino-amazónico, costero e insular— está experimentando un deterioro sincrónico de sus sistemas de soporte vital. Este artículo analiza cinco dimensiones críticas: soberanía alimentaria, disponibilidad hídrica, alteraciones en la climatología regional, resiliencia de especies y efectos sobre el PIB, contrastando las condiciones actuales con registros históricos previos a esta aceleración térmica.
I. Seguridad alimentaria y alteración de la productividad primaria
La producción agrícola nacional, fuertemente dependiente de la estabilidad hidrometeorológica, ha registrado una contracción sistemática en los principales cultivos de subsistencia y exportación. En el primer semestre de 2025, se reportan descensos interanuales de hasta -21% en arroz, -18% en maíz y -14% en cacao, de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la FAO. Estos porcentajes se agravan en provincias con déficit hídrico prolongado y sin infraestructura de riego tecnificado.
A diferencia del periodo 2015-2018 —cuando las anomalías térmicas eran moderadas y el régimen pluviométrico aún respetaba cierta estacionalidad—, el escenario actual refleja un colapso parcial de la predictibilidad climática. La pérdida de productividad no es solo un fenómeno económico: implica un retroceso en los indicadores de soberanía alimentaria, con el 27,8% de los hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa, según el INEC.
II. Crisis hídrica: vulnerabilidad de las cuencas y estrés estructural
La disminución sostenida de los caudales en las principales cuencas hidrográficas del país es otra manifestación crítica del desajuste climático. El río Daule, fuente estratégica para la Costa, ha reducido su caudal promedio en más del 35% respecto al primer semestre de 2019. El embalse Daule-Peripa opera al 52% de su capacidad, frente al 76% en la misma fecha hace seis años.
En la Sierra, el retroceso glaciar es particularmente alarmante: el Antisana, el Carihuairazo y el Chimborazo han perdido entre 40% y 50% de su masa desde el año 2000. Este colapso de las reservas de agua sólida compromete no solo la disponibilidad futura, sino la estabilidad ecológica de las cuencas de altura y sus servicios ecosistémicos asociados.
III. Temperaturas oceánicas y disrupción de ciclos marinos
La temperatura superficial del mar (TSM) en la costa ecuatoriana ha mostrado anomalías de hasta +2,3 °C durante los últimos eventos cálidos, como El Niño 2023-2024. Esta alteración térmica ha generado una desincronización en los ciclos reproductivos de especies clave como la sardina, la anchoveta y el jurel. La reducción en disponibilidad de biomasa marina afecta tanto a la seguridad alimentaria como a la economía pesquera artesanal.
Simultáneamente, el sector acuícola, especialmente la producción de camarón, ha reportado mortalidades masivas asociadas a estrés térmico, hipoxia y proliferación de patógenos. Las exportaciones en volumen del primer semestre cayeron un 11% respecto a 2024, afectando los ingresos externos y el empleo rural, particularmente en provincias costeras.
IV. Resiliencia ecológica en retroceso
La resiliencia biológica de especies vegetales y polinizadores también muestra signos de debilitamiento. La asincronía entre floración, fructificación y actividad de abejas melíferas (Apis mellifera) se ha intensificado en zonas interandinas, con reducciones de hasta 32% en la densidad de colmenas. Esta disrupción afecta directamente cultivos de alto valor como aguacate, uvilla, café y mora.
Las especies silvestres enfrentan presiones sin precedentes por el cambio en isopletas térmicas, fragmentación de hábitats y fenómenos extremos como incendios o lluvias torrenciales localizadas. La biodiversidad funcional de ecosistemas clave —manglares, páramos, bosques secos— está siendo alterada a ritmos más rápidos que su capacidad adaptativa.
V. Repercusiones económicas: un PIB condicionado por el clima
El Banco Central del Ecuador ha estimado que el impacto climático directo sobre el sector agropecuario ha provocado una pérdida de 0,7 puntos porcentuales del PIB en el primer semestre de 2025. Al incorporar efectos indirectos sobre cadenas logísticas, manufactura alimentaria y exportaciones, la afectación total podría superar el -1,2% del PIB anual.
Durante los años 2015-2018, en los que el calentamiento global no era aún tan pronunciado, el sector agropecuario crecía a un ritmo promedio de +3,4% anual. La comparación expone un cambio de régimen económico asociado a la degradación climática. El clima ya no es una variable externa: es un determinante estructural de la productividad nacional.
Conclusión: anticipación, no solo adaptación
Según la NOAA, ECMWF e IRI, los modelos regionales anticipan una prolongación del estiaje, aumento de temperaturas extremas en zonas costeras y reducción sostenida de caudales andinos. Estos patrones sugieren un trimestre de alta vulnerabilidad para la agricultura, la pesca y la gestión hídrica en Ecuador.
El paradigma de adaptación pasiva ha caducado. Ecuador necesita anticipar escenarios, integrar modelos climáticos en la planificación económica, y construir un sistema nacional de resiliencia con base científica, tecnológica y territorial. Esto implica:
- Consolidar una red de monitoreo agroclimático de alta resolución;
- Fortalecer la gobernanza del agua con criterios de equidad y eficiencia;
- Promover sistemas productivos regenerativos y circulares;
- Financiar la conservación ecosistémica como infraestructura crítica;
- Incluir la dimensión climática en toda estrategia de desarrollo.
La política pública, la inversión privada y la ciudadanía deben entender que no se trata de un fenómeno pasajero, sino de una reconfiguración sistémica.
El estiaje que se avecina no solo secará ríos: podría secar reservas, mercados y gobernabilidad. En la economía climática, gobernar es anticipar.
Quien no planifique desde el clima, planifica la escasez. Y cuando la escasez se vuelve estructural, no hay crecimiento posible, solo gestión de crisis. Ecuador no puede seguir ajustando presupuestos mientras el planeta ajusta su temperatura. El momento de actuar es antes de que la nueva realidad climática condicione la gobernabilidad. (O)