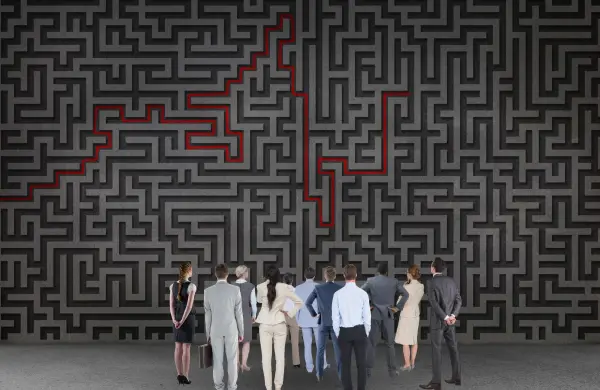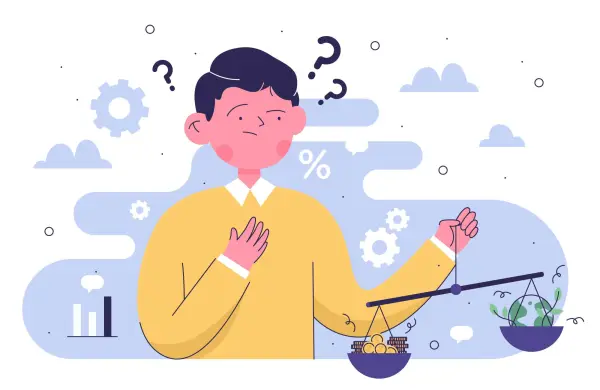La historia de América Latina ha sido marcada por líderes que oscilan entre gobernar guiados por grandes ideales o desde un pragmatismo crudo. Las revoluciones prometen transformación total, igualdad, justicia, un nuevo orden; mientras que gobernar de manera pragmática implica negociar, administrar recursos y aceptar sacrificios duros. La diferencia es clara: el liderazgo ideológico inspira y justifica, el pragmático gestiona y sobrevive. Los escritores latinoamericanos han observado esa brecha con agudeza. En cuentos que abarcan desde mediados del siglo XX hasta hoy, autores como Julio Cortázar, Marta Brunet, Daniel Alarcón y Carlos Manuel Álvarez retratan cómo las visiones idealistas tienden a desmoronarse cuando chocan con la realidad. A través de sus personajes y tramas, estas historias muestran que la retórica grandilocuente de la revolución o la transformación social suele caer en la desilusión y el caos una vez que entran en juego las complejidades del poder y la naturaleza humana. Al final, el poder y el control en estos relatos no emergen como la realización gloriosa de un ideal, sino como un equilibrio frágil socavado por las mismas realidades que ese ideal ignora.
La historia latinoamericana está repleta de manifiestos revolucionarios y discursos utópicos, y la literatura capta bien esa atracción inicial del liderazgo ideológico. En "Lima, Perú, 28 de julio de 1979", Daniel Alarcón empieza con un grupo de jóvenes militantes que llevan a cabo lo que consideran su "primer acto revolucionario: anunciarnos a la nación". En una escena que evoca las tácticas del grupo insurgente Sendero Luminoso, cuelgan perros muertos en postes de luz pintados con frases como "Muera el perro capitalista", convencidos de que ese gesto simbólico despertará al pueblo. El narrador recuerda que querían que la gente "viera cuán fanáticos podíamos ser", una apuesta por mostrar pureza ideológica intransigente. Y "todo iba bien hasta que se nos acabaron los perros negros". Alarcón muestra con mordacidad el absurdo que surge cuando una idea rígida se topa con las limitaciones del mundo real. Un compañero insiste en que los perros sacrificados deben ser negros, no por utilidad, sino por estética revolucionaria. En nombre de una visión, llegan incluso a pintar perros callejeros para mantener la apariencia de pureza ideológica. Esta escena capta la esencia del fanatismo: la necesidad de coherencia simbólica puede rayar en la locura. Y revela algo común en las revoluciones latinoamericanas: comienzan con visiones intransigentes, potentes en apariencia, pero sostenidas sólo por creencias. En retrospectiva, el narrador admite que su acto no generó impacto político, sino simplemente perturbó a la gente. Esa distancia entre el sueño y los medios para alcanzarlo es un tema recurrente en la literatura de la región.
El cuento "Casa tomada" de Julio Cortázar, aunque menos explícitamente político, también trata sobre el encanto de un orden imaginado y la negación ante una realidad amenazante. Los hermanos Irene y el narrador viven en una vieja casa argentina, heredada de familia, y se aferran a una vida ordenada y autosuficiente. Hay en ellos un apego casi ideológico a su rutina: basta con mantener la casa limpia y preservar el legado familiar. Representan un ideal de tradición y estabilidad, cerrado al cambio. El hermano incluso reflexiona que ambos siguen solteros porque "el tranquilo, simple matrimonio entre hermanos era el final necesario de una línea establecida por nuestros abuelos. Moriríamos allí". Ese mundo estático, sellado del exterior, es una metáfora de un conservadurismo resignado. Pero Cortázar da forma concreta a la fragilidad de ese ideal: presencias misteriosas toman partes de la casa poco a poco, hasta que los hermanos huyen sin resistencia y tiran la llave al alcantarillado. La escena puede leerse como una alegoría de un vuelco político: muchos críticos ven a los invasores como símbolo de un nuevo poder, como el peronismo en los años cuarenta. El viejo orden se desmorona sin lucha. El poder que creían tener sobre la casa, sobre su vida cuidadosamente mantenida desaparece de un momento a otro. "Casa tomada" refleja cómo un ideal, ya sea revolucionario o conservador, puede quedar arrasado por una realidad imprevista. La verdadera inquietud del cuento está en lo fácil que el poder cambia de manos: quienes dominaban por costumbre o derecho se encuentran, de pronto, completamente desplazados. Cortázar sugiere que aferrarse a un orden inflexible deja a cualquiera indefenso ante el cambio.
Si los líderes ideológicos se aferran a sus visiones, los gobernantes pragmáticos se enorgullecen de lidiar con el mundo tal como es. Pero la ficción latinoamericana también advierte que el pragmatismo extremo puede ser igual de corrosivo. En "Soledad de la sangre" de Marta Brunet, vemos un microcosmos brutal del pragmatismo autoritario. En este cuento chileno, una mujer campesina vive sometida al control total de su esposo, un hombre obsesionado con la ganancia material. Para él, ella sólo vale como fuerza de trabajo y como cuerpo. Su mundo es puramente utilitario: ella muele trigo, hornea, lava y se somete a él sexualmente sin amor. Brunet describe cómo "todo en él se reducía a [...] traer dinero". Su forma de gobernar el hogar es pura eficiencia: propiedad, producción, control. Pero esta lógica utilitaria aniquila el alma. La esposa, negada de todo afecto y autonomía, llega al límite. En un momento de desesperación, contempla dejarse morir desangrada tras una pelea, pensando que al hacerlo "vengar su humillación constante" y condenaba a su esposo a la soledad que merecía. En esta dinámica doméstica resuena la estructura de una dictadura: el control frío del marido crea una tiranía íntima donde lo humano se sacrifica en nombre de la eficiencia. El resultado es un hogar al borde del colapso: la gobernada prefiere morir antes que seguir bajo ese dominio. Brunet crítica así el gobierno basado solo en la utilidad: podrá ser funcional, pero engendra odio, violencia y destrucción. Lo único que queda en el corazón de la mujer es su anhelo por libertad y ternura recuerda su infancia, los jazmines mientras su sangre fluye. Ese destello de idealismo choca con la brutalidad que la rodea. En términos más amplios, "Soledad de la sangre" advierte que un régimen sin principios, guiado solo por la utilidad, termina por devorarse a sí mismo. La necesidad humana de dignidad y sentido no puede ser ignorada para siempre.
El mayor hallazgo de estas historias latinoamericanas es cómo las personas que viven bajo estos sistemas sufren profundas desilusiones. Cuando los grandes ideales se estrellan contra realidades duras, el golpe lo sienten los individuos comunes, en sus cuerpos y conciencias. En "Lima, Perú, 28 de julio de 1979", el narrador de Alarcón pasa en una noche del fervor revolucionario a la duda. Persiguiendo a un perro negro por las calles brumosas, se da cuenta de lo absurdo y cruel de su acto. "Esa noche... más que nada, quería que mis actos tuvieran sentido. Estaba cansado de pintar", confiesa como si despertara de un delirio. El subidón de adrenalina se disipa, y lo que queda es un joven salpicado de sangre, enfrentado a un animal herido y a sus justificaciones vacías. Sus compañeros querían rehacer la sociedad, pero él solo ha matado, sin sentido. Esa lucidez marca el inicio del derrumbe de su certeza ideológica. Aunque sobrevive, ya no mata ni pinta consignas con la misma fe. Su idealismo no resiste lo que ha visto y hecho. Es el recorrido de muchos revolucionarios latinoamericanos que, tras ver sangre y no lograr el cambio prometido, terminan desencantados. El narrador sobrevive, pero queda marcado por la decepción: un patrón común en generaciones de activistas cuya fe juvenil dio paso al agotamiento moral.
Incluso quienes creen durante décadas no escapan a la desilusión. "Los caídos" de Carlos Manuel Álvarez, ambientado en la Cuba de los años noventa tras la caída soviética, retrata una familia fragmentada por las promesas rotas de la revolución. El padre, Armando, sigue siendo un socialista convencido, trabaja como gerente en un hotel estatal y repite el discurso oficial con orgullo. Su hija, en cambio, ha abandonado el camino ideológico: deja sus estudios universitarios (el mismo logro que le otorgó la revolución) y trabaja como mesera, alejándose en silencio de los lemas con los que creció. El contraste entre ellos es profundo: una generación se aferra al libro rojo, la otra elige sobrevivir en la economía turística. La salud deteriorada de la madre y el servicio militar forzado del hijo refuerzan la sensación de un hogar que se desmorona. Álvarez usa esta familia como espejo de una Cuba colapsada bajo el peso de su proyecto socialista fallido. Lo que en 1959 fue prometido como faro del marxismo, en los 90 se ha convertido en lucha diaria por comida, medicinas y dignidad. Incluso los que tienen poder aparente, como Armando, no controlan nada: dependen de turistas, del mercado negro y de los caprichos del partido. Mientras tanto, los ideales que él repite suenan vacíos para sus hijos. No hay confrontaciones dramáticas: solo el desgaste silencioso de un país donde la utopía nunca llegó. Al final, cada miembro de la familia queda aislado, encerrado en su propio monólogo, sin poder cerrar la distancia entre sus sueños y su realidad.
En Latinoamérica no se trata de izquierda o derecha. No se trata de ser solo pragmático o idealista o autoritario o liberal o de izquierda o de derecha. Se trata de balancear. Pocas cosas son más indicativas de la realidad que la cotidianidad. Me abstengo de hacer referencias explícitas y por ende me refiero a las historias anteriormente mencionadas, historias de la cotidianidad latinoamericana que nos enseñan el daño de pensar en valores absolutos y extremos. A mí me queda tiempo y por ahora no me queda nada más que esperar que pronto sepamos aprender a balancear la balanza, que por tantos años y que por factores internos y externos, no hemos podido balancear. (O)