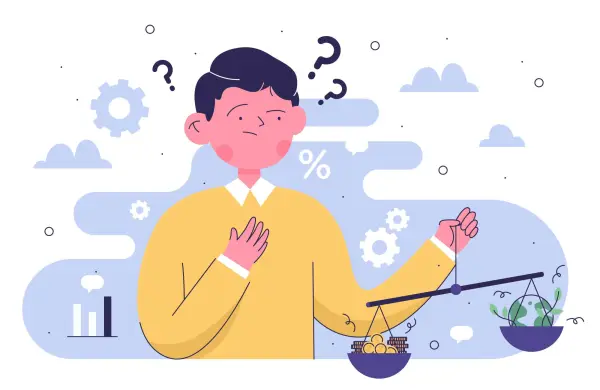En uno de esos raros momentos en que la filosofía se vuelve más humana que solemne, encontramos en la casa vieja, viejos apuntes manuscritos: "El arte y la literatura son coartadas perfectas para vivir" la frase sin ser atribuible literalmente a Albert Camus pudo haber sido extraída de su obra y pensamiento, pues no sólo contiene una belleza melancólica, sino también una insolencia gloriosa frente a la maquinaria del mundo moderno, este mundo que exige eficiencia, obediencia y corrección en todo, hasta en cómo uno debe sufrir o amar.
Hoy vivimos una época en que la tristeza debe venir con terapia de stress, la risa con advertencia de privilegio y el arte con etiqueta de inclusión edulcorada. El mundo se ha convertido en una especie de manual de convivencia escolar escrito por un comité de robots ultra sensibles.
Lo políticamente correcto, muchas veces, solo busca el simulacro, cuando debería desesperarse por encontrar la justicia. Ahora, es muy difícil encontrarse con alguien que sienta compasión sincera, pronto tendremos que entrar a un link para firmar electrónicamente el formulario digital que certifica que uno la sintió.
A pesar de todo y de todos, el arte y la literatura siguen ahí, dispuestos a tendernos una trampa maravillosa, una coartada, sí, pero no para evadir la vida, sino para habitarla con más profundidad. En las páginas de un libro, en las pinceladas de un cuadro o en las verónicas de Curro y Paula, todavía se puede ser incorrecto con elegancia, nostálgico sin cinismo, brutal sin perder el alma.
¿No es acaso Fernando Botero quien nos enseña que lo grande no es pesado, sino entrañable? ¿Y Goya que en su tauromaquia fundió la sangre y el arte en un rito luminoso y fascinante? ¿Y qué decir de Borges -siempre Borges- que nos enseñó que el tiempo es un laberinto y no un algoritmo?
La modernidad progresista, con su compulsión por corregirlo todo, ha olvidado que la belleza es, en sí misma, una incorrección, no hay nada más revolucionario que un poema que no pide perdón por existir o un toro bravo y noble que puede cambiar el destino de su descendencia.
Recordemos una anécdota de Winston Churchill que, en medio de la Segunda Guerra Mundial, recibió una propuesta de su Parlamento para recortar el presupuesto en cultura y destinarlo a defensa. Churchill respondió: "¿Entonces, para qué demonios estamos luchando?" La anécdota, quizás apócrifa, es verdadera en su espíritu, porque incluso entre los escombros, el arte seguía siendo la coartada más digna para no volverse bestia.
Hoy en cambio, se pelean guerras menos sangrientas, quienes afirman -con desparpajo y sin ninguna vergüenza- que no hay que consumir huevos porque son producto de una violación patriarcal, arman guerras contra la historia, contra el idioma, contra las tradiciones y contra el sentido común. La ironía es que aquellos que piden tolerancia no toleran el pasado, ni la opinión, ni los gustos, ni aficiones ajenas. Quienes invocan la diversidad, sólo aceptan una forma de pensar, la suya. Pretenden cambiarlo todo por el modernismo, sustituir a la tradición por la consigna novelera y al discernimiento natural por el hashtag.
No se trata de rechazar lo nuevo, se trata de evitar que lo nuevo se imponga como si fuera lo único válido, hay que saber bailar con TikTok, sí, pero sin olvidar los valses de Strauss o los pasodobles de la banda del Maestro Tejera. Hay que abrir los ojos al cambio, sí, pero sin cerrar los oídos al eco de los antiguos. Porque fueron somos, porque somos serán...
El arte y la literatura entonces, son nuestros cómplices, no por evasión, sino por insurrección, porque en un mundo donde todo debe ser útil, se niegan a serlo. En tiempos donde se exige concreciones absolutas, ofrecen ambigüedad, en una época de certezas higiénicas, profilácticas y asépticas, el arte y la literatura huelen a sol, arena, tinta y pecado.
Como concluía Oscar Wilde, el más elegante de los descarriados, en el prefacio del Retrato de Dorian Grey: "Todo arte es completamente inútil". Y en esa inutilidad, en medio de la polémica, reside su fuerza, porque lo que no sirve para nada es precisamente lo que nos salva de todo.
La pintura de Caravaggio o Van Gohg, el toreo de Morante de la Puebla, el verso de Quevedo, el susurro de una canción de Edith Piaf, no tienen función práctica alguna. No curan, no alimentan, no construyen puentes, pero son coartadas perfectas para vivir, para no dejarnos arrastrar por la burocracia del alma.
Y si alguien nos pregunta por qué seguimos yendo a los toros, leyendo, escribiendo, viendo películas viejas o escuchando música con violines, habrá que responder como El Quijote: "Porque sé quién soy". Y aquel que sabe quién es, no se arrodilla ni ante el algoritmo ni ante el esnobismo.
Por eso, cada vez que el mundo nos exija adaptarnos como producto, pensemos en los libros como trinchera, en los poemas como refugio y en la belleza de las artes vivas como rebelión. No para huir, sino para vivir como si todavía fuésemos humanos... (O)