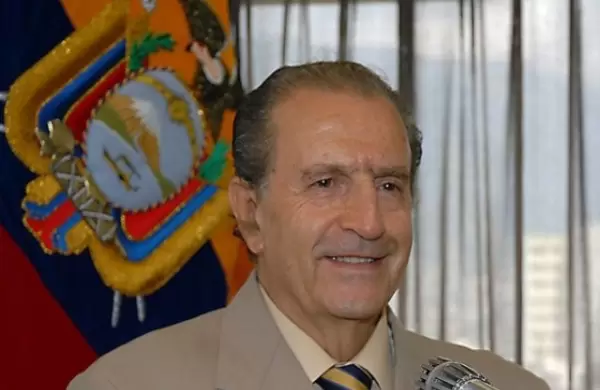Hemos dejado para esta última entrega de la serie referirnos a consideraciones funcionales en relación con Vaticano II. El propósito es adentrarnos en el contexto histórico en que se dio, y en las reacciones que tuvo entre los católicos y fuera de su núcleo. Esto, para entender contextualmente a los pronunciamientos del Concilio. El que nos ocupa es, en la historia de la Iglesia católica, el ecuménico mejor preparado. Ello, con miras en la escrupulosidad teo-académica exigida por Juan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, 1881-1963) en su etapa de gestación y durante la primera fase consistorial, y luego por Pablo VI (Giovanni Battista Montini, 1897-1978) al asumir la dirección del sínodo tras la muerte de aquel.
La Comisión Preparatoria Previa elaboró un cuestionario de los eventuales asuntos a tratar, distribuido entre más de dos mil quinientos eclesiásticos. El Concilio contó además con casi quinientos peritos, teólogos miembros de la iglesia, y con observadores prestos a compartir criterios con los participantes del sínodo. En cuanto a los miembros del clero que brindaron su contingente teológico debemos citar a Karol Wojtyla (1920-2005), futuro Juan Pablo II, y a Joseph Ratzinger (1927-2022), quien sería Benedicto XVI. Tampoco cabe dejar de aludir al jesuita francés Henri de Lubac (1896-1991), promotor de la "nueva teología". De este corresponde resaltar su declaración: "A veces se puede y se debe incluso criticar a la iglesia". También es preciso señalar a Jacques Maritain (1882-1973), filósofo francés proponente de la "filosofía de la inteligencia y del existir", de quien algo dijimos en nuestro artículo anterior.
Las tres grandes regiones en que se divide el mundo a los efectos que nos ocupan -Europa, América y Asia/Oceanía/África- estuvieron representadas de manera equitativa. Inclusive participó como observador el patriarca de Moscú. Sin embargo, los gobiernos chino, norvietnamita y norcoreano prohibieron a los obispos de sus países acudir a Roma. La política siempre presente en la iglesia.
En mayo de 1961, Juan XXIII promulga la encíclica Mater et Magistra, a ser asumida como reflexión del papa sobre temas que debían ser tratados por el futuro concilio. En particular en torno al rol social de la iglesia, a la propiedad privada sustentada en el Derecho natural, a la dignidad humana del trabajador y su familia, y a la persona humana como sujeto y objeto de solidaridad. Menos de dos meses antes de fallecer, divulga una nueva encíclica, la Pacem in terris. Muy decidor es su subtítulo: "Sobre la paz entre todos los pueblos que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad". Estaban abiertas las puertas a un ecumenismo pragmático. Y a una teología de superación -en lo posible dentro de lo que admite una institución eternamente renuente a cambios ideológicos y doctrinales- de dogmas y de prejuicios que las élites eclesiásticas, en error, los consideran su fuerza consolidante.
El mundo experimentaba el auge del comunismo y del ateísmo. Este último, por cierto ligado al primero, pero más que a él al hecho de que la iglesia tradicional ya no calaba en una sociedad cada vez más reacia a aceptar ideas contrarias a la razón y a las evidencias. Los sectores progresistas de Vaticano II tenían certeza del traspié que implicaba fundir en un mismo lingote al laicismo, al socialismo, al liberalismo y a la libertad.
Era hora de superar a Benedicto XV (Giacomo Dalla Chiesa, 1854-1922). Este sucedió a Pío X (Giuseppe Melchiorre Sarto, 1810-1914), ultraconservador que renegaba de una Iglesia católica renovadora. Protestaba la iglesia contra el hecho de que la religión había dejado de ser "la guardiana y salvaguarda del Derecho", y de que haya "entregado al pueblo y no a Dios el origen del poder". Reclamaba por la "pretensión" de sostener que "entre los hombres, la igualdad de naturaleza entraña la igualdad de derechos". En el colmo del sinsentido, Roma afirmaba que el extremo de todo estaba en el "absurdo de entender que la máxima libertad es la de pensar lo que se quiera en materia de religión". Tan burdas aseveraciones requerían de rectificaciones.
Los historiadores sostienen que la revuelta francesa Mayo del 68, al margen de sus orígenes políticos en cuestionamiento al gobierno de Charles De Gaulle (1890-1970), es la primera secuela social de Vaticano II. La juventud universitaria parisina protestó contra un statu-quo intolerable. Los slogans transcritos en sus pancartas son decidores: "Prohibido prohibir", "Se realista, pide lo imposible", "Cambia la vida". Siguió la profundización de la Teología de la Liberación con sus imperativos de emprender en una nueva manera de hacer teología.
En la Historia de la vida privada leemos la declaración de una francesa: "He dejado de ir a misa desde que se dice en francés; se comprende, ya no hay misterio". Todavía cuenta la iglesia con seguidores poco ilustrados para quienes el misterio, y no la razón, es la base de su fe. (O)