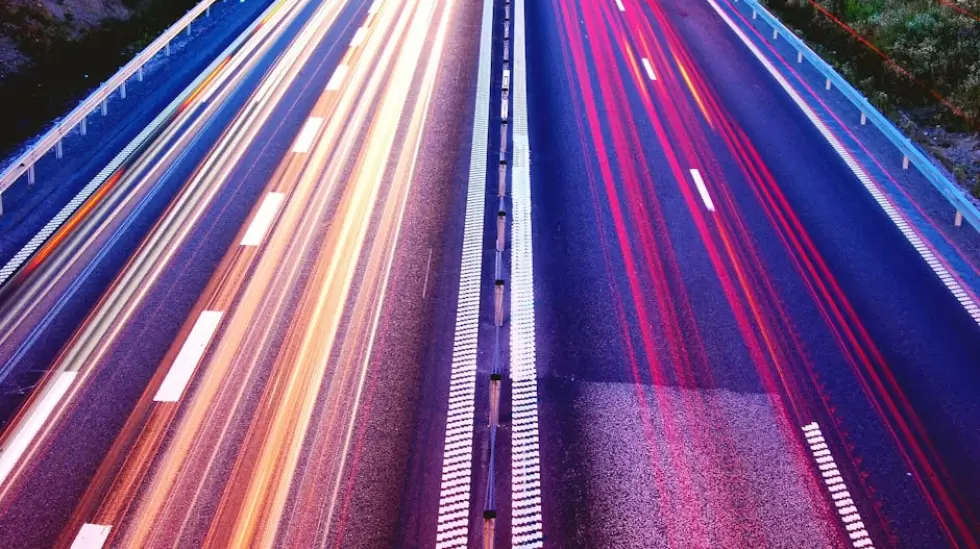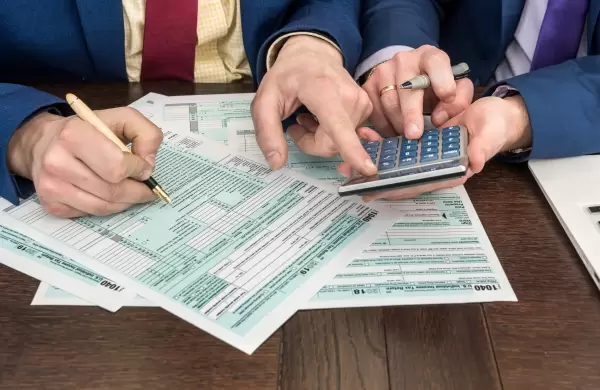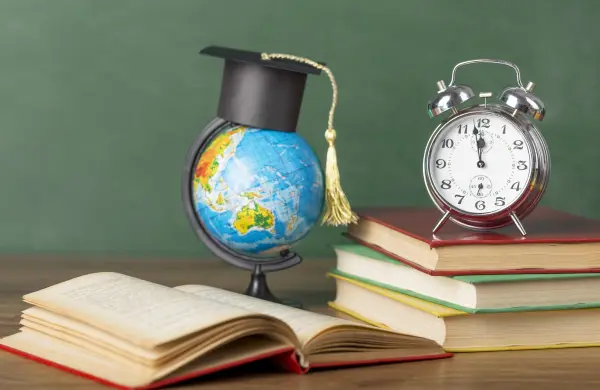Quito no respira. Literalmente. La congestión vehicular superó el umbral de la incomodidad y se instaló en el terreno de la emergencia estructural. Según la Secretaría de Movilidad del Municipio, el quiteño promedio pierde más de 120 horas al año en embotellamientos, una cifra que se dispara para quienes viven en Cumbayá, Tumbaco o Los Chillos. El fenómeno tiene nombre y forma: urbanización desordenada, falta de transporte masivo eficiente, políticas parciales como el pico y placa y un modelo laboral que exige presencialidad aunque el mundo haya demostrado que no siempre es necesaria.
La historia es conocida. Durante la pandemia, el teletrabajo fue una necesidad. Pero también fue un experimento social a gran escala que dejó una conclusión incuestionable: se puede producir sin estar físicamente presente. Un estudio del BID en 2021 mostró que el 36 % de los trabajadores en Quito podía mantener su empleo de forma remota y que hacerlo disminuía significativamente la congestión en horas pico. Entonces, ¿por qué retrocedimos?
Porque nos da miedo cambiar lo que parece "normal". Pero lo "normal" está matando la ciudad. El pico y placa actual funciona como curita para una hemorragia: restringe la movilidad por número de placa, pero incentiva la compra del segundo auto. El resultado: más carros, más tráfico, más contaminación. En 2023, la Agencia Metropolitana de Tránsito estimó que al menos 40.000 vehículos ingresan a Quito diariamente solo desde los valles. No es tráfico. Es una invasión diaria de metal y humo.
La propuesta es tan radical como lógica: implementar un esquema obligatorio de teletrabajo uno o dos días por semana para los trabajadores de empresas ubicadas en Quito pero cuyos empleados residen en los valles. Se trataría de un nuevo tipo de "pico y placa", no para el auto, sino para la presencia física en la oficina. Un acuerdo entre Estado y sector privado que privilegie la planificación territorial, la eficiencia laboral y, sobre todo, el derecho a una ciudad habitable.
Existen antecedentes. Bogotá, por ejemplo, implementó durante la pandemia políticas que incentivaban el teletrabajo no solo por salud, sino como estrategia de movilidad. En Europa, ciudades como París o Bruselas integran el teletrabajo dentro de sus planes urbanos de largo plazo para reducir el uso del automóvil. Quito, en cambio, sigue insistiendo en soluciones del siglo XX para problemas del siglo XXI.
Por supuesto, no todas las actividades se pueden teletrabajar. Pero muchas sí. Y muchas más podrían, si hubiera voluntad política. Esto no es solo una cuestión técnica, sino cultural. Se trata de romper el paradigma de que estar presente es sinónimo de trabajar, de que productividad se mide en fichajes de entrada y salida. Quito necesita menos filas de autos y más filas de ideas.
Cada mañana, Quito repite el mismo ritual de colapso. Y cada tarde lo olvida, resignada a que no hay salida. Pero sí la hay y no se construye con hormigón ni con pasos deprimidos, sino con decisiones valientes. ¿Vamos a esperar que la ciudad colapse del todo para entender que no todo trabajo necesita un escritorio en la ciudad? ¿O nos atrevemos, por una vez, a poner la inteligencia por encima del volante? (O)